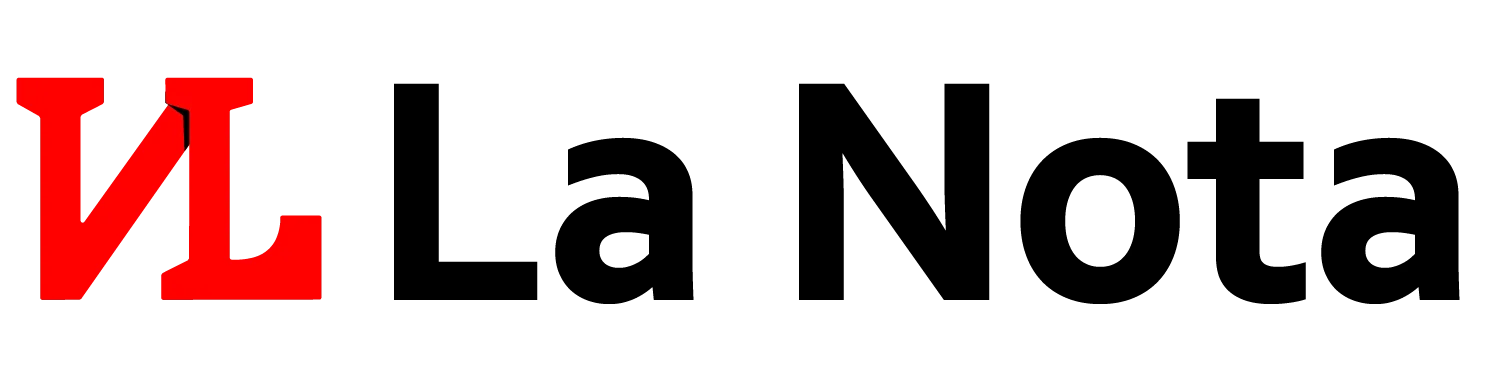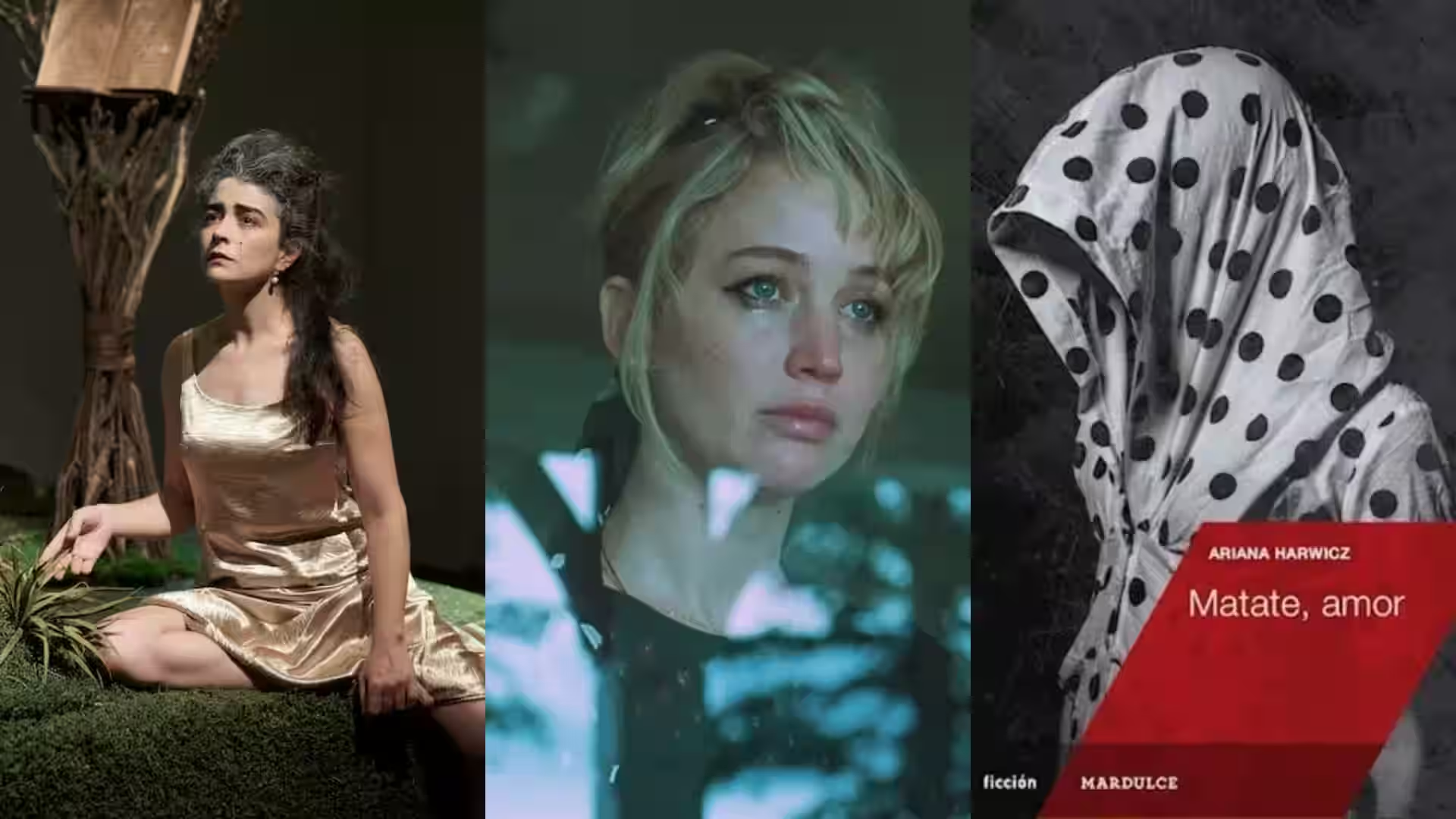RESEÑA| La risa que carcome
La risa puede ser una herramienta de contestación, tal como lo demuestran el humorismo político, la parodia y la sátira burlona, géneros discursivos con efectos desestabilizantes que quiebran la seriedad ornamental de los regímenes de poder. También suele decirse que el humor es el penúltimo estado antes de la desesperación. Pero ¿qué ocurre cuando la risa es la desesperación misma y la carcajada el alarido de la caída en un abismo?
El Joker (2019) de Todd Philips se adentra en estos interrogantes a través del descenso a un infierno al ras de la tierra, o más bien al ras del cemento de una ciudad gangrenada por la violencia y la desigualdad social. El infierno es ese pozo de locura que devora la mente de Arthur Fleck, la ciudad es una Gotham cuya imagen convulsionada es la de la New York de los ’80, y el descenso es el abisal viaje emprendido por esta película que se apropia del icónico Príncipe Payaso del Crimen, con las trazas virtuosas de un film emblemático del Nuevo Hollywood de esa misma década, Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976). Y algo más, porque este Guasón no es sólo una reencarnación de ese ángel exterminador que era Travis Bickle, sino también un comediante maltrecho, un payaso roto que rasguña las pantallas del espectáculo hasta tomar por asalto el escenario donde reina un artista consagrado de la comicidad, el exitoso presentador televisivo Murray Franklin, interpretado por un Robert De Niro recuperado de sus mediocres participaciones recientes en productos fílmicos totalmente desechables. Esto conlleva, entonces, un pasaje invertido a otra película de Scorsese, El rey de la comedia (1983), donde De Niro componía a un cómico frustrado que secuestra a un astro del humor, encarnado por Jerry Lewis. Esta apropiación del bufón criminal y su puesta en diálogo con figuras y modelos estético-temáticos del cine de Scorsese de los ’70 y tempranos ’80 –la era del hundimiento de las utopías sesentistas- es una operación que deja entrever la insuficiencia de lo simbólico ante el pánico de lo real, no el regodeo en su exuberancia a través del jugueteo autocomplaciente y estéril de la referencia como ejercicio de conformismo cínico, a la Tarantino. un bromista postmoderno inferior a este Guasón que aspira a la desestabilización modernista.
Este Joker se distancia de la fábrica audiovisual de estímulos regidos por la lógica del rebaño (¡just entertainment!), para configurarse como un instrumento disruptivo que nos aproxima abismalmente al “desierto de lo real”, donde la carcajada convulsiva es la garra que desgarra la membrana de la realidad, denunciándola como un conjunto de aparatos de dominación, explotación y exclusión. Ciudad Gótica es aquí un mundo ficticio demasiado parecido al real, un sitio ardido al calor de la crisis social donde se cuece un virulento caldo de resentimientos de clase al que tratará de poner dique con su candidatura a la alcaldía el multimillonario Thomas Wayne, padre de un niño que habrá de tener luego una extensa y célebre carrera de sombrío justiciero. El estallido final tendrá su detonante en ese agente del caos en que se ha convertido Arthur Fleck al adoptar la identidad del Joker, un caos que es anarquía y miedo, como proclamaban las palabras del majestuoso y macabro Joker de Heath Ledger.
Ese mismo Joker sentenciaba “la locura es como la gravedad, solo basta con un pequeño empujón”; y son muchos –y no pequeños, precisamente- los golpes que van empujando hacia la más atroz demencia a la torturada criatura humana encarnada con sublime desgarramiento por Joaquin Phoenix. Ciertamente este “origen” que asocia fractura psíquica con tragedia personal y padecimiento social puede resultar extraño a quienes están habituados al aura gansteril del personaje, aunque su pasado ha sido siempre un enigma. En la mejor novela gráfica protagonizada por este personaje, La broma asesina, de Alan Moore y Brian Bolland, se relata el origen más reconocido: el Joker era un empleado de una fábrica de productos químicos que decide abandonar su trabajo para seguir una carrera como comediante. Ante el fracaso estrepitoso de esta iniciativa, para poder mantener a su esposa embarazada de su primer hijo, decide unirse a un grupo de criminales que pretende asaltar la fábrica donde había trabajado anteriormente. Para evitar ser reconocido durante el asalto, el fracasado comediante se disfraza de Capucha Roja (otro famoso personaje criminal de la DC). Pero antes de cometer el asalto, recibe la noticia de que su mujer ha fallecido, así como el bebé que aún no había nacido. No obstante, los criminales logran convencerlo para continuar con el golpe. Durante el asalto, aparece Batman y, en la huida, el futuro Joker tropieza y cae en un tanque de productos químicos. Como resultado, su pelo se torna verde y su piel blanca. Todas estas desgracias lo precipitan en la locura y así nace el Príncipe Payaso del Crimen. Como se puede ver, si bien sus inicios están vinculados con un acto de delincuencia, también están presentes el sufrimiento personal y una cierta marca de clase. La película de Todd Phillpis ahonda en la matriz trágica y en la marginación clasista, con lo cual la sociedad y el orden institucional aparecen como los auténticos villanos en esta versión.
Si bien existe el riesgo de una posible lectura que vea en esta historia la pintura de la locura como matriz y camino para un liderazgo de la protesta social, en la película la demencia aparece como consecuencia de una crianza y una sociedad enfermas, donde la psicopatología individual y su coronación son metáforas de las patologías de la razón moderna. Quizá se trate de una crítica social algo reduccionista en sus dimensiones políticas, del mismo modo que la caracterización del Joker de Heath Ledger como mero agente del caos (“un perro loco que persigue automóviles sin saber qué haría si lograra alcanzar uno”), al que en El caballero oscuro (Christopher Nolan, 2008) se denomina “terrorista”, podría interpretarse como una alusión a la mirada del imperio capitalista que ve al llamado “terrorismo” sólo como un monstruo, sin alcanzar a discernirlo como producto de un orden mundial signado por la desigualdad y la explotación. En todo caso, es probable que el Joker de Joaquin Phoenix sea una construcción alegórica para una crítica social que –estremecedora como es- en lo político no va más allá de su efecto conmocionante.
A años luz del banal aparato cinematográfico de superhéroes, más próximo a la magnífica trilogía del Batman de Nolan, este Joker es una rara avis que desde el vientre de la bestia hollywoodense le carcome las entrañas al Leviatán del espectáculo. Y al mismo tiempo, sigue siendo el habitante central de una entrañable mitología donde hace sentido ese chiste final que se le ocurre, mientras el sonriente rictus de su rostro en primer plano alterna con la imagen iniciática de cierto niño, en la oscuridad de un callejón, junto a los cuerpos de su padre y madre recién asesinados, y las perlas de un collar esparcidas por el suelo.