El motoarrebatador o la balada del error especular
El docente de la EUCyT, Ciencias de la Comunicación (UNT) y referente del ámbito artístico de San Miguel de Tucumán, Aldo Ternavasio, reflexionó sobre la película que representa el máximo alcance internacional del cine tucumano.
Su reciente paso por la Quincena de realizadores en Cannes -y la excelente aceptación en la misma- marcó un antecedente potente para ser aprovechado por las próximas producciones de cine en la región. Filmada íntegramente en Tucumán, esta producción liderada por las compañías Rizoma y Murillo Cine, en coproducción con Oriental Features (Uruguay), cuenta también con el apoyo del INCAA, ICAU, Programa Ibermedia y el Gobierno de la provincia de Tucumán y con un elenco local encabezado por Sergio Prina y Liliana Juarez.
Por Aldo Ternavasio
Una brevísima sinopsis. Pero antes, la advertencia de rigor: a lo largo de este comentario se aludirá a algunos momentos clave de la trama. Miguel y su cómplice golpean a una mujer al arrastrarla por el piso cuando le arrebatan la cartera. Miguel retornará a buscarla. ¿Por la culpa? Es posible. A partir de allí, una extraña relación se creará entre él y Elena, la mujer que asaltaron. El motoarrebatador comienza y termina con un reflejo. Primero, en el cajero automático, antes del asalto, en una escena que roza la perfección. Y en la escena final, cuando Elena visita a Miguel. En ambos casos, un vidrio superpone a uno de los personajes y al reflejo del otro. Es, al menos para nosotros que caminamos diariamente por las locaciones en la que se rodó la película, un relato ineludiblemente especular. Pero de una especularidad asimétrica puesto que la narración propuesta por Agustín Toscano nunca confunde el reflejo con lo reflejado. El deseo de reflejar, como el de ocupar el lugar del otro tal como lo pudimos ver en Los dueños (2013), la ópera prima de Toscano codirigida con Ezequiel Radusky ¬, parte siempre de una disputa a causa de lo desigual. Desigualdad abierta, porosa e impura, pero fundada por una asimetría que inevitablemente impone el sesgo de las relaciones de poder.
https://www.youtube.com/watch?v=oCLl0C8ikZQ
Tal como lo indica Error Blues, la fantástica canción de Maxi Prietto que acompaña la secuencia del saqueo, esta asimetría está en el comienzo de todo. Allí sólo reina el error y nada más que el error. El error como la asimetría primera. El error mínimo, el que introduce la diferencia entre el reflejo y lo reflejado. Error necesario para que ambos se diferencien y suficiente para que nunca puedan coincidir. El error rompe los equilibrios, desbarata las unidades, interfiere las complementariedades. «Hay un error en la semilla», afirma la canción y nos describe y enumera un universo cuya única sustancia común es el error. La única naturaleza, lo que nos hermana inexorablemente y nos iguala es, para la canción, un ineludible comunismo del error (agregaría yo). Sólo a partir del error comenzaríamos a reconocernos en lo cualquiera, en lo común que nos iguala. Así las cosas, el error es el espejo. Y en El motoarrebatador no faltan los errores en los cuales reflejarnos. En primer lugar, el error alimenta los reflejos entre personajes (el guion y la puesta en escena ofrecen muchos ejemplos que no menciono para abreviar pero que el espectador atento fácilmente puede encontrar). Pero una vez abierta la caja de Pandora de la especularidad, el error multiplica los reflejos. Reflejos entre personajes y espectadores, entre espectadores y cine, entre cine y realidad. Reflejos erróneos, asimétricos, opacos, estriados por relaciones filtradas de poder. Pero reflejos al fin. Y entre tantos reflejos, también hay reflejos furtivos que, como los mismos arrebatadores, aparecen de la nada para asediar la imagen de sí que cada uno de nosotros resguarda como un tesoro. Y reflejos, al fin, en otro sentido, en el sentido de los cuerpos. El cine se presenta aquí como un ejercicio de reflejos, como ese saber implícito en los cuerpos que les permite actuar antes de entender. Como cuando Miguel reacciona sin necesidad de pensar al ver a su pequeño y encantador hijo León (interpretado por un maravilloso León Zelarayan) en manos de su cómplice, el “Colorao”, o cuando detiene la moto para mirar a Elena o como cuando el padre de Miguel detecta al instante un gesto clandestino de Miguel. Reflejos, por ejemplo, de la paternidad y de las filiaciones captadas en una superficie biselada por el error que difracta los vínculos familiares y los afectos y los proyecta en inesperadas direcciones. Los reflejos, en suma, como afectos tironeando desde ninguna parte hacia ningún lugar.
Vector de todos los miedos, la figura del motoarrebatador oficia como la encarnación tangible de la amenaza espectral y especular que define nuestra época: la inseguridad. Entonces, no es extraño que los arrebatadores y sus motos se presenten en el imaginario dominante (fuera del cine, de éste cine) como modernos Atilas lanzados a arrasar con el mundo de todos aquellos que se crucen en sus caminos. La figura del motoarrebatador funciona así como el amenazante Otro de lo social que cristaliza todas las incertidumbres en una sola certeza y todos los terrores en una misma amenaza. Pero la figura espectral demanda rostros reales que se puedan asignar e identificar. Por eso el imaginario dominante ve en el rostro mestizo de cualquier joven motociclista el rostro inequívoco de la barbarie enrostrándole su expuesta y temida vulnerabilidad. La imagen del motochorro se convierte entonces en una imagen lombrosiana, en la sustancia etno-social que da cuerpo a todos los miedos tangibles e intangibles. Una imagen que denuncia una realidad concreta y a la vez la oculta y la distorsiona. Es esa imagen, justamente, la que Agustín Toscano se propone atravesar con su segundo largometraje. Lejos de explotar ese miedo, tal como ocurre en muchos casos en el cine argentino de industria, El motoarrebatador lo deja atrás y se interna en las imprevisibles aventuras de las empatías, es decir, de los reflejos. En este territorio, lo bueno y lo malo, el amigo y el enemigo quedan desdoblados y superpuestos en un juego de reflejos y refracciones que trastoca la “zona de confort” y todo indicio que sostenga identidades fijas, estables y evidentes.
La película nombra a ese “choro” vectorial con un nombre extraño al habla coloquial de la ciudad a la que, por otra parte, se esfuerza por escuchar y mostrar. Se trata, a la vez, de un nombre que detenta cierta neutralidad puesto que toma distancia de las figuras más estigmatizantes como “motochorro” o, como sería el caso en Tucumán, del “motochoro”. De esta manera, el relato se aproxima a su héroe desde una tercera posición que no es exactamente ni la que lo deshumaniza e invita a lincharlo, ni la que lo exonera y le permite autojustificarse («yo no hice nada», repite Miguel). ¿Quién, en la historia si es que alguien lo hace , podría representar esa tercera posición desde la cual se le propone mirar al espectador para reconocer allí su propia mirada? Aquí hay algo interesante. Probablemente, esa tercera posición circule entre las miradas de dos mujeres, la médica, que ve a Elena y a Miguel sin entender nada, acaso porque no quiere entender nada, y la de la ex mujer de éste, “Anto”, que todavía se siente atraíada por Miguel y que seguramente lo sabe todo (y por eso lo deja) pero nunca se lo demanda. O una mirada exterior, como la de la médica, que nunca parece encontrar su lugar en esta forma de vida, o como una mirada implicada, como la de “Anto”, que sabe que debe distanciarse de Miguel y, por tanto, de su propia forma de mirarlo. Miradas descentradas en las que eventualmente se refleja la mirada del film para reconocer en ellas el error que la anima. Sea como sea, claramente, la mirada del largometraje no asume ni la perspectiva de la policía (aun cuando la expresión motoarrebatador es más propia de un sumario policial o periodístico) ni tampoco la del padre de Miguel (Rodolfo Juárez, también preciso), que se enfurece al descubrir el oficio de su hijo. Para nosotros, espectadores seducidos por la hospitalidad del relato, nos basta la culpa de Miguel. Esta culpa irradia de esa mirada lanzada desde la moto al comienzo de la película. El conductor, hasta ese momento anónimo, se detiene y se vuelve hacia atrás para reconocerse, quizás, reflejado en la mujer arrastrada y tendida en el piso. Mientras tanto, su cómplice lo insulta para que siga adelante. Con ese primer gesto quedaremos expuestos a la corriente de simpatía que comenzará a emanar de él, de Miguel, a medida que avance la historia. Esa simpatía sostenida por el carisma del personaje (y del extraordinario actor, Sergio Prina) no hace más que intensificarse escena tras escena. Pero justo cuando creemos que Elena (la también extraordinaria Liliana Juárez) y Miguel están llamados a reconfortar nuestra buena consciencia, el relato, hábilmente, nos deja ver que las cosas no son como creíamos y que es más lo que ambos ocultaron que lo que nos dejaron ver. Resuena el error en el reflejo. Y lo que apenas se sugiere, se instala en la historia como un siniestro mar de fondo que nunca alcanza a desbordar totalmente el secreto. Aquí reside, a mi juicio, el mayor acierto del guion. No nos deja ver la oscuridad elidida, pero sí sus efectos sobre la superficie de las apariencias. Al hacerlo, la narración nos arrebata, al menos por un tiempo, el margen de corrección política cuyo usufructo hasta allí nos permitía disfrutar. Pero la culpa sentida y no admitida retorna al final, no sin ayuda de Elena y del padre de Miguel, para restituir las coordenadas de los ideales permitiendo, a partir de allí, un reencuentro entre “víctima” y “victimario”. Y ahora que la ley los ha liberado de seguir actuando esos roles, encontrarán en la prisión el lugar en el que habrán podido al fin ser sinceros. El ambivalente lazo de complicidad que los unía cambia de naturaleza. Pero eso ya será otra historia.
Sin embargo, la caída de las apariencias tal vez sólo sea la más lograda de ellas. Y así como en el vidrio que los separa en la cárcel se refleja el rostro de Elena sobre el de Miguel, el espectador podrá reconocer en la pantalla, tal vez, un esbozo de su propio rostro reflejándose en ella. Esa pantalla destinada a separar la ficción de una realidad que está, lo sabemos, igual de encarcelada. Realidad que la película nos invita a visitar aun si no entendemos bien qué es lo que nos hace parte de ella. Es que si el cine nos arrebata algo al quitarnos nuestra incredulidad y, a pesar de ello, lo aceptamos, quizá se deba a que nuestro lugar como espectadores también es, a fin de cuenta, un lugar que hemos usurpado. Si El motoarrebatador busca a su espectador reflejándose en los procedimientos del cine de género es porque supone en él, en nosotros, el error de la mirada. Nos guste o no, lo sepamos o no, el error nos obliga a abrirnos camino hacia el mundo que nos rodea, como Miguel, enfrentando las indolentes asimetrías de lo visible que disciplinan nuestro mirar. Pero tenemos una ventaja (y en realidad, varias) sobre Miguel. Él nos muestra los riesgos que corremos. Y lo hace porque la película, ésta película como Elena , sabe que ella y nosotros, como todos, nunca lo diremos todo. Así, bordeados por nuestros silencios y casi reflejándonos en ellos, incluso como recordando sólo vagamente los saqueos en los que se inspira El motoarrebatador, podríamos interrogar a nuestras miradas: ¿y si fuese el ejercicio soberano de una secreta ley impuesta lo que en verdad nos autoriza a visitar al cine, en la sala, desconociendo que vamos allí, a visitarlo, como Elena visita a Miguel en la cárcel? Y para consumar qué, ¿un reencuentro? Puede ser. Pero hace tanta falta creer para ver, como errar para creer. Y aun más, ¿reflejándose en qué asimétrica mirada reconoceremos nuestros yerros mientras erramos en moto por las periferias olvidadas de nuestras ciudades prohibidas? ¿En una mirada como la de Miguel que, en el cine, se vuelve hacia nosotros mientras el cine nos intenta arrastrar? Esta es, me parece, la gran apuesta con la que El motoarrebatador se pone en juego: que podamos encontrar allí, en él, en el cine, una mirada que al errar nos permita creer. Sin dudas, se trata de una gran apuesta.
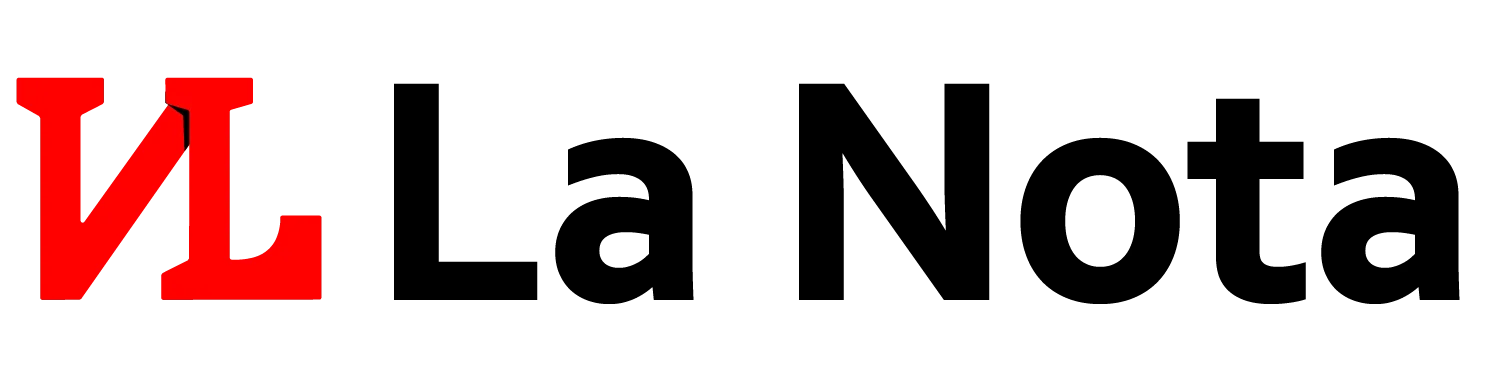





Deja tu comentario