Y ahora que sabemos el significado de INCELS, ¿qué sigue?
El 13 de marzo de 2025 se estrenó la serie Adolescencia en Netflix. Desde entonces, en las redes sociales y medios masivos de comunicación, usuarios replicaron información que aparece en la serie como parte de la historia.
Spoiler alert: la serie trata sobre un adolescente de 13 años en el Reino Unido que asesina a una compañera de su curso y muestra el derrotero judicial desde su detención en adelante. La serie está filmada en plano secuencia, haciendo que, como espectadores, vivamos los momentos de detención, investigación e interrogación con suspenso y adrenalina. En cuatro capítulos, vemos cómo un niño que comienza orinándose cuando la policía entra a su casa termina mostrando una personalidad irascible, capaz de asesinar a sangre fría.
Más allá de la serie, resulta interesante pensar en el fenómeno que produjo su difusión. De repente, un tema que estaba presente en algunos nichos feministas y en personas que trabajan con adolescentes, se volvió parte de la conversación pública. Aprendimos que incels es una abreviatura en inglés cuya traducción significa “célibe involuntario” en español. Se popularizó la expresión manosfera para dar cuenta de los espacios donde circulan los discursos incels y también el significado específico de ciertos emojis, como la píldora roja, la taza de café o los porotos.
Una categoría más en inglés
Quizás estos datos fueron de los más llamativos de la serie. Parecen ser la apertura a un nuevo mundo en el que todo nos es desconocido y, por eso, nos llama tanto la atención. Además, como sociedad, tenemos una predilección por adoptar rápidamente las categorías en inglés que explican vínculos o relaciones. Love bombing, ghosting, orbiting, gaslighting y otras expresiones aparecen en nuestras redes para etiquetar ciertos comportamientos.
Resaltar que nos fascina adoptar términos en inglés para explicar nuestras conductas no responde a un nacionalismo o purismo lingüístico. Me parece interesante pensar qué produce la adopción de estas etiquetas, que generalmente nos llegan sin más contexto que algunas líneas de definición. A mediados del siglo XX, el filósofo y lingüista Ludwig Wittgenstein habló sobre el lenguaje, entendiendo que las palabras no son esencias que reflejan el mundo, sino que cobran sentido en su uso. Los juegos del lenguaje permiten que una comunidad cree una realidad mediante el significado que le da a sus palabras.
La serie, al develar el sentido del término incel, también nos muestra un modo particular de ser. Se habla de una grupalidad que muchas veces se entiende como un todo organizado. En los medios, además, se replican definiciones y sentidos que a veces se parecen más a una promoción que a una denuncia.
En Argentina, en estas semanas se reprodujeron dos caminos: uno consiste en la explicación detallada de cada emoji y su significado en la red, describiendo cómo funciona y en qué espacios se juntan estos hombres denominados incels; el otro fue el de buscar identificar a los incels locales, ya sea en su conexión con el armado de La Libertad Avanza o en relación con ciertos usuarios y discursos que atacan a las feministas desde hace años.
Ambos modos de abordar el tema encuentran sus límites: el primero porque termina siempre hablando de un grupo abstracto de hombres, sin conectar con hombres concretos, y el segundo porque reduce un asunto complejo sobre la masculinidad a un debate entre feminismo y antifeminismo.
La violencia promovida por hombres desde el territorio digital necesita un abordaje más profundo y complejo. Supone debates incómodos y, sobre todo, un anclaje en la realidad que nos atraviesa. Aprender la terminología de una serie puede ser un placebo que nos damos para sentir que nos importa, que está mal y que debemos hacer algo al respecto.
Adultocentrismo y confusión
Lo primero que es importante destacar es que los incels no son la única configuración que puede tomar la masculinidad violenta. Existen otros modos de grupalidad, identificación y promoción de la violencia, tanto dentro como fuera del entorno digital. Es llamativo cómo nos resulta sencillo identificar los peligros que enfrentan las adolescencias en entornos digitales, pero no nos hacemos cargo de los peligros en los que también estamos inmersos los adultos.
Nuestra sexualidad, en el sentido más amplio de la palabra, está atravesada por lo virtual. Más de una vez nos encontramos interpretando un chat, un mensaje, unas mayúsculas o la falta de reacción a una historia. También adoptamos estas categorías extranjeras, donde hay una persona mala y una buena, una víctima y un victimario, reproduciendo una forma de entender los vínculos marcada por el punitivismo y sin considerar el contexto social, político y comunitario en el que suceden las relaciones.
Para pensar sin sobresaltos lo que sucede con las adolescencias en las redes, un punto de partida puede ser reconocer que muchas de esas experiencias también nos atraviesan a nosotros. Quizás así podamos habilitar un diálogo horizontal sobre cómo lidiar en comunidad con este presente y desarrollar herramientas colectivas de cuidado. La prohibición no funciona; no lo hizo con el alcohol ni el tabaco, mucho menos lo hará con lo que sucede en entornos digitales.
¿Quiénes hablan por los hombres?
Para quienes trabajamos, investigamos o activamos en torno a género, diversidad y violencias, la pregunta sobre las masculinidades es urgente. “Las nuevas masculinidades”, “los aliados”, “las masculinidades no hegemónicas” y otras configuraciones circulan en el activismo y la academia. Un poco de esas ideas aparecen en el diálogo entre la psicóloga y el protagonista de Adolescencia, por momentos parece un guión escrito por una persona especialista en género que un diálogo real sobre qué significa ser hombre para un chico de 13 años del norte de Inglaterra.
En los espacios de reflexión, muchas veces quienes hablamos de los hombres somos mujeres, feminismos y diversidades. Nuestros diálogos son necesarios, pero también limitados. Ser hombre es una experiencia de 24×7 para gran parte de la humanidad, y no puede tratarse solo de violencias. O solo desde la exposición de la falta.
Si la propuesta cultural sigue siendo un “hombre ideal” según un deseo femenino, reproducimos esas lógicas que queremos derribar. No se trata solo de “nuevas masculinidades”, sino de pensar si podemos dejar de ser hombres y mujeres tal como hoy somos. Algo de eso hablaba en los 90 Judith Butler, con una propuesta tan sencilla como disruptiva: el modo de ser de estos géneros, con su aparente matriz de coherencia y complementariedad tiene que ser cuestionada, o más aún, derribado.
Sin embargo, la mayoría de las políticas estatales de reconocimiento de derechos y las respuestas a la violencia que venimos desarrollando refuerzan estos modos de ser: hombre y mujer, víctima y victimario, enamorada y enamorado, y un largo etcétera. Incluso en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, las formas de reconocer nos asemejan más a esas estructuras binarias que a otras formas de ser y vincularnos.
Estas palabras no buscan cerrar ningún debate, sino quizás ayudarnos a vislumbrar cómo podríamos mejorar las condiciones iniciales para darlo. Habrá que promover más intercambios, algunos de los incómodos, pero nos permitirá ampliar la discusión respecto a los hombres con más hombres cis heterosexuales hablando sobre masculinidades.
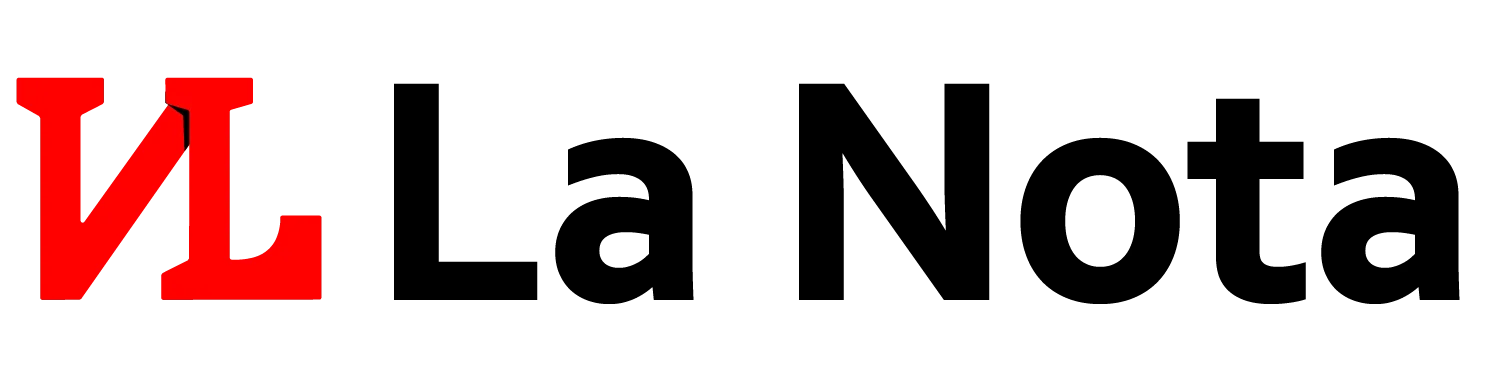
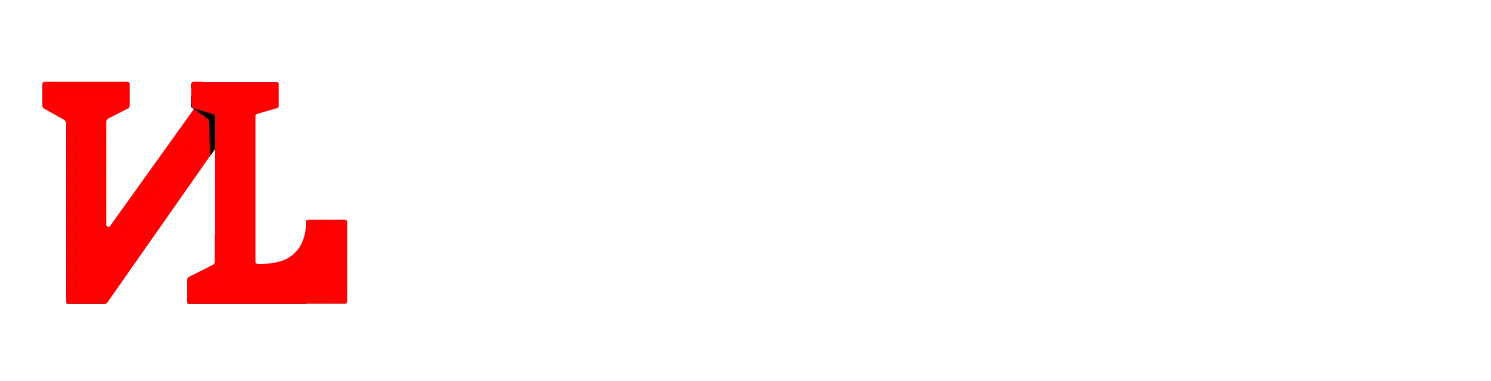







Deja tu comentario