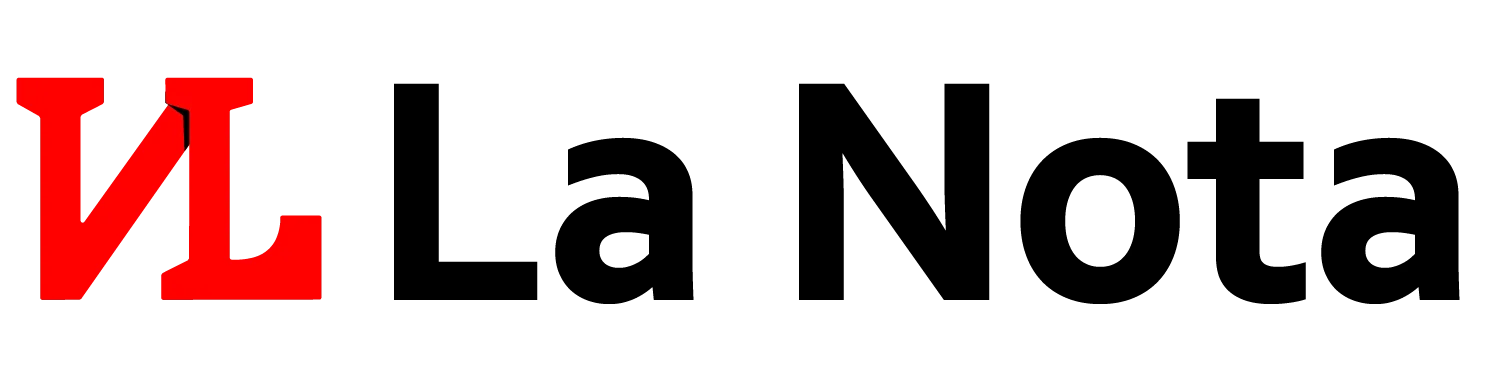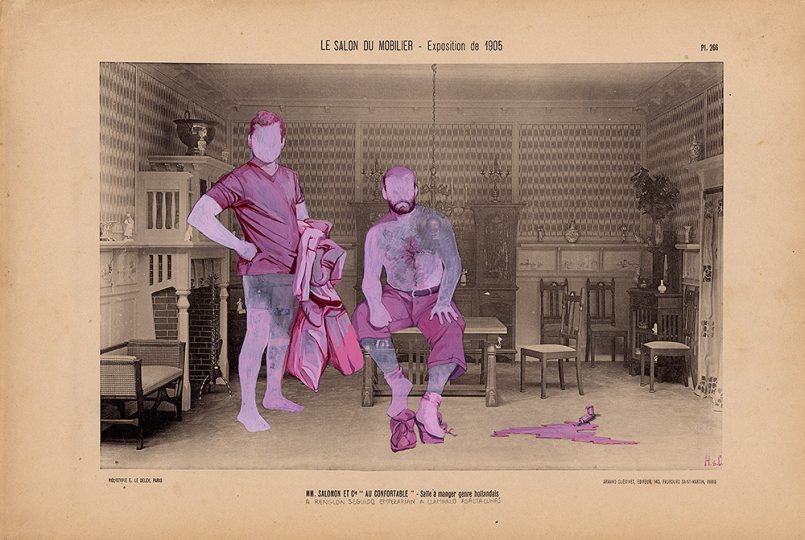¿Qué convierte a un niño tierno en un joven violento?
El asesinato de un joven en Villa Gesell en manos de 11 jugadores de rugby puso el ojo nuevamente en las masculinidades violentas que la sociedad sigue reproduciendo. El hecho de que no sea un caso aislado llama a la reflexión.
El viernes por la noche en Villa Gesell, a la salida de un boliche, un grupo de 11 jóvenes rugbiers golpeó salvajemente a un chico hasta asesinarlo. Hay fotos y videos de los agresores y de la víctima, relatos de testigos en las redes sociales y una incipiente investigación en la justicia.
La condena social sobre la violencia extrema parece necesitar hacer pie en una característica que sirva de referencia y que a la vez opere como causa última de explicación de los hechos.
Los agresores son rugbiers, los agresores son jóvenes, los agresores son chetos. Uno a uno se va multiplicando los argumentos que condenan la violencia y la alojan en un solo compartimento estanco. Y no es que cada rotulo no tenga nada que ver con la violencia. Que quedarnos solamente con uno es un modo más de evitar discutir seriamente porqué hacemos lo que hacemos, y porqué somos como somos.
Pensar la violencia que habitamos es siempre un desafío personal, colectivo y teórico. Ya los feminismos desarrollaron algunas líneas pero todavía falta ver qué podemos hacer y decir aquellos que en alguna medida formamos parte de este universo cultural que llamamos “ser hombre”.
No hay respuestas acabadas, no podemos permitirnos detener nuestro diálogo exclusamente en que son rugbiers. Al conocer la noticia una pregunta que a veces resuena en talleres de Educación Sexual Integral se vino a mi cabeza:
¿Qué convierte a un niño tierno en un joven violento?
Toda persona que haya tenido contacto con niños y niñas puede tener un registro de la ternura de la primera infancia, y del entramado variopinto de sentimientos y emociones del cual somos capaces de sentir. Los procesos de socialización/institucionalización por los cuales transcurren los años de crianza de esos niños están, por supuesto, repletos de pautas culturales, de universos morales, de modos correctos de ser hombres y ser mujeres, y de modos de complementariedad de unos con otras.
Nos hacemos hombres en un continuo entramado de violencia, poder y sufrimiento. Y no se trata de victimizar a los victimarios ni de pensar en una estructura superior que nos violenta a todes, porque decir todo es lo mismo que decir nada. Tenemos que ser capaces de albergar un sentido común más complejo, y modos de crianza consientes de que estamos ocupando un lugar en el engranaje de construcción de estas masculinidades.
Nos hacemos hombres en competencia e identificación con otros hombres. La clase, la etnia, el cuerpo, las habilidades físicas e intelectuales, el tamaño del pene, la orientación sexual, la identidad de género y otras tantos más van configurando las variables de esta competencia por encarnar el ideal del hombre.
¿Qué convierte a un niño tierno en un joven violento? También podría ser quienes convierten. Sabemos los hombres que el comportamiento en grupo nos hace sentir una comodidad particular, un modo de estar en este mundo con otro poder, con otros recursos, porque todos juntos somos todo, y no somos ninguno de nosotros en particular.
Sabemos también que desde siempre hay grupos de hombres jóvenes y adolescentes que salen con el objetivo último de pelear, de intimidar, de ser más hombres que el resto. Porque el uso violento del cuerpo está adiestrado mediante el juego, y no solo un juego particular, sino incluso mediante el juego violento entre padre e hijo.
Padres golpeando a hijos como un juego, golpeando incluso para enseñar a humillar, una mano suave en la frente, un puño en la panza y otras cientos de pequeños golpes que educan nuestros cuerpos a aguantar el dolor y reproducir la violencia.
Madres y familiares diferenciando el deber y el poder hacer de sus niños y niñas. Alguna vez en una plaza escuche a un grupo de jóvenes madres intercambiando métodos de crianza: “Ya no le pego a él, desde que tiene 3 años, porque ya entiende. A él le pega el padre, porque es hombre y ya le da vergüenza que le pegue una mujer”. En una corta expresión la violencia física no solo estaba legitimada como método de violencia sino también diferencia según género.
Entre hombres nos enseñaron a permitirnos más violencia. Tanta que no debería extrañarnos las situaciones en las que las cosas comienzan como un juego y terminan en violencia física extrema.
No necesitamos odiarnos para golpearnos entre nosotros. No necesitamos conocernos siquiera. Solo basta con que de algún modo uno o unos desafíe la masculinidad de otro u otros.
¿Qué convierte a un niño tierno en un joven violento?
Es cierto eso que circula en las redes. No es la primera vez que un grupo de rugbiers atacan en manada. Los gays, lesbianas, bisexuales, mujeres cis y trans, y femeneidades tienen miles de relatos de este tipo. Los grupos de rugbiers durante la noche pueden violentar a todo aquello que no sean ellos. Los relatos de mujeres trans y travestis sobre “la diversión” de estos grupos que consistente en pasear por la zona roja y violentarlas, es una constante en todas las provincias del país.
Se une allí en la representación de ese deporte varias configuraciones de clase, de etnia, de expectativas estéticas y sexuales que encarnan a una masculinidad hegemónica, particular y al parecer preferible por un gran número de personas.
Ser hombre rugbier gusta, atrae y posiciona a esa masculinidad muy cerca del primer lugar en esta competencia invisible por ser “el hombre” que hay que ser. En las fantasías sexuales de más de una persona habita la idea de ese chongo, hombre, rugbier, que exprese en la cama algo de todo eso que socialmente se aprecia.
Romantizamos la violencia y deshumanización con la que socialmente construimos al “chongo”, y que se puede esperar de un chongo más que una patada que tarde o temprano termina asesinando a alguien.
No es solo el rugby, pero es parte del problema, porque “los valores” que los clubes de rugby dicen promover en sus comunicados, nunca se vieron reflejados en las prácticas nocturnas de sus jugadores y no abundan los relatos de grupo de estudiantes de teatro violentando en manada a una persona.
No es solo la clase social porque también hay grupos de chongos de otras clases sociales que violentan en manada durante la noche. No es solo la juventud, porque al crecer los hombres aprendemos otras formas de violencia y humillación.
El buen hombre que pide nuestra sociedad, nuestras madres, nuestras parejas, nuestro entorno más cercano, y sobre todo, el mercado, no existe. Pero pareciera que algunas masculinidades están más cerca de encarnar a ese buen hombre. Y está cercana también la violencia que conlleva ser lo que somos.
El caso particular que nos mueve este verano, la muerte de Fernando Baez Sosa, de 19 años, necesita encontrar justicia. Y como sociedad debemos ejercitar nuestros diálogos, y sobre todo nuestros diálogos sobre por qué somos como somos y cómo podemos llegar a ser de otro modo. Porque lo que somos, mata, por error, por deporte, por accidente, entre baile y diversión, mata. Y no deberíamos estar tranquilos hasta encontrar a salida a todo eso.