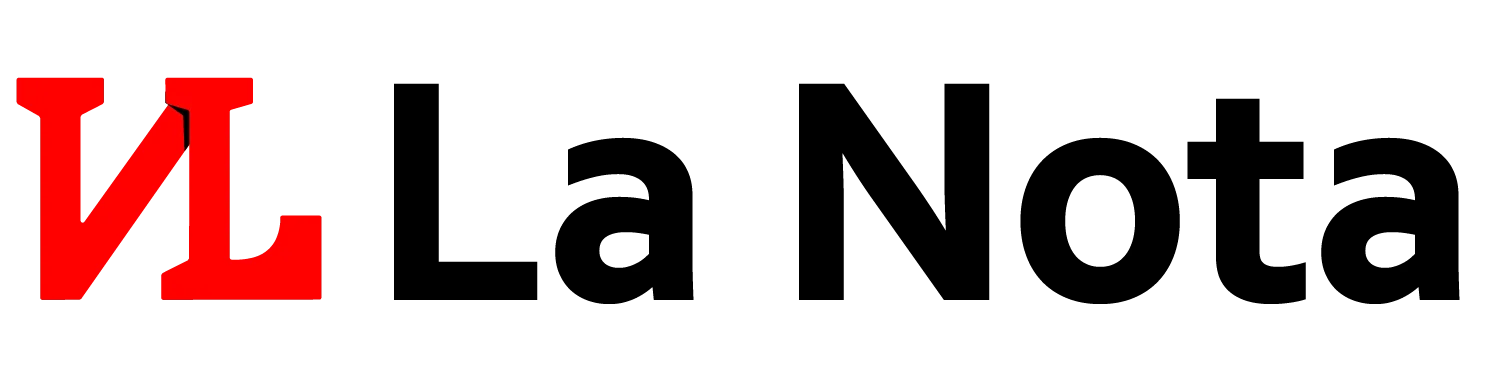LUCRECIA, LAS SERIES Y LA PASIÓN NARRATIVA
La directora de cine Lucrecia Martel realizó recientemente declaraciones lapidarias sobre las series televisivas. “Las series son un retroceso”, aseveró. Pedro Arturo Gómez, docente de la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT, reflexiona al respecto, trazando un recorrido por las series que marcaron esta industria.
En el actual contexto de vicisitudes que afligen al campo cinematográfico argentino, producto de políticas estatales que sofocan la producción alternativa a la de los tanques empresariales, de vez en cuando sobrevienen temblores que sacuden las pasiones audiovisuales, provocando discusiones arremolinadas en los sumideros de lo trivial. Uno de estos estremecimientos ha provenido de algunas declaraciones recientes de Lucrecia Martel lapidarias con las series televisivas, en la cresta de una nueva edad de oro de este tipo de productos. “Las series son un retroceso” sentenció la realizadora salteña y redobló la apuesta afirmando: “veo a un montón de gente talentosa en Argentina tratando de encontrar alguna forma de filmar series de narcos, por ejemplo. Veo a gente joven, que siempre fue la más disruptiva, la que más chance tiene de meterse en líos, enamorados de las series, viendo cómo se les ocurre otro Black Mirror… No creo que algo interesante pueda surgir de esa concepción. (…) Ahora estamos yendo para atrás. Y no hablo de algunas obras muy bien contadas, como Twin Peaks. A David Lynch lo tienen en la jaula de los locos y le dejan hacer lo que quiera, pero no es la norma.” Y en su diagnóstico no se ahorró tampoco hostilidad para con una supuesta (por ella) función terapéutica del serial televisivo: “Las series están para resolverle la vida sexual a un montón de parejas. Creo que el gran propósito de las series ha sido salvar a la familia moderna. Conozco mucha gente que se debería haber separado y siguen juntos gracias a Netflix.” La Martel dixit y hubo desgarramiento de vestiduras en el mundillo de las afecciones a la ficción serial, donde se hallan cinéfilos impenitentes y no pocos integrantes del campo de la realización audiovisual, quienes han sido los más sacudidos por las expresiones de la directora de Zama (2017), mientras ese impacto ha resultado más bien nulo en las legiones de telespectadores adictos a Netflix, invulnerables a las ocurrencias de una cineasta más bien ajena a sus consumos culturales. Ciertamente, mamarrachos como Edha (Daniel Burman, 2018) –la sonada primera serie argentina producida en exclusividad para ese imperio del streaming- parecen darle la razón a la Martel. Sin embargo, más allá del desbarranco y los espejitos de colores con pretensiones de qualité estética o filosófica del delivery de series, conviene sustraerse de la agitación y reflexionar sobre esta arremetida contra el serialismo audiovisual.
Del lado de la producción, la televisión se ha revelado como un territorio para el ascenso de la dimensión autoral con reconocidos realizadores de la industria cinematográfica que han volcado sus proyectos en series para la pantalla chica de notable calidad, como es el caso de la asociación de David Fincher con Netflix iniciada con House of Cards (2013 – ) y continuada con la reciente Mindhunter (2017). Suele señalarse como el inicio de este fenómeno de la televisión de autor a la Twin Peaks original David Lynch, allá en los tempranos años ’90, que tuvo un descollante retorno en 2017 con todo el genio lynchiano en estado de efervescencia desaforada. No obstante, es posible identificar antecedentes en el sello personal de productores y realizadores de los años ’60 como Rod Serling y Gene Roddenberry, creadores respectivamente de hitos de la cultura de masas como The Twilight Zone (La dimensión desconocida) y Star Trek (Viaje a las estrellas), siendo esta última una de las franquicias más exitosas y de mayor perduración. A partir de la década de los ’80 sobresalen figuras como Michael Mann y Abel Ferrara con Crime Story (Historia del crimen), el mismo Michael Mann con Miami Vice (Dimensión Miami), Chris Carter con sus The X Files (Los expedientes secretos X), Steven Bochco con Hill Street Blues (El precio del deber), y ya en el siglo XXI el exitoso J. J. Abrams, creador de la serie de culto Lost. En un terreno marcado por obras que en la televisión por cable –en concreto, en HBO- inauguraron la actual edad de oro de las series como Los Soprano y Six Feet Under, se destaca con imponente estatura David Simons, autor de la que muy probablemente sea, hasta ahora, la mejor serie de todos los tiempos, The Wire. En Argentina esta televisión de autor tiene sus representantes más notorios en Adrián Caetano (Tumberos, Disputas, Sandro de América), Bruno Stagnaro (Okupas, Un gallo para Esculapio) –ambos se cuentan entre los fundadores del llamado “nuevo cine argentino de los ‘90”- Damián Szifron (Los simuladores) y los hermanos Luis y Sebastián Ortega (Historia de un clan y El marginal). Con los altibajos que sus condiciones de producción le imponen a estos seriales, no se puede negar en ellos la calidad narrativa y estética de no pocos de sus episodios ni los rasgos de una distinguible presencia autoral, del mismo modo con que los realizadores de la nouvelle vague francesa de los ’60 señalaban en el cine hollywoodense ciertas evidencias que permitían identificar a un autor.
El trazado de esta marca autoral resulta favorecido por el mayor margen de libertad creativa y de exploración estética que ofrecen para la producción las empresas VOD (video on demand) como Netflix, Holu o Amazon, factor señalado por directores como el ya mencionado David Fincher y el coreano Bong Joon-ho –director, entre otras, de The Host (2006) y Snowpiercer (2013)- cuyo film más reciente Okja, producido por y para Netflix, provocó en 2017 un escándalo en el Festival de Cannes a causa de su presentación entre las películas competidoras, dado su origen de producto para el visionado online. Un hecho sin precedentes en los 70 años del festival que le estimuló a Pedro Almodóvar, miembro del Jurado en esa ocasión, airadas quejas que no son sino otros síntomas más de las reservas y hasta rechazo que en algunas zonas del Parnaso cinematográfico generan las lógicas de producción y consumo de un servicio de streaming como Netflix.
Del lado del público de las series, una primera observación puede hacerse acerca de la potente adhesión que enciende la narración ficcional por entregas. Un antecedente se halla en lo que hoy conocemos como el “siglo de la novela”, ese siglo XIX en el que aparecieron algunas de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. Ese período fue en gran medida la era del folletín, la novela por entregas, una modalidad en cuyos contenidos cundía la baja calidad, pero también el formato en el que publicaron algunas de sus obras fundamentales autores de la talla de Balzac, Víctor Hugo, Flaubert, Tolstoy, Dostoievski, Robert Louis Stevenson, Wilkie Collins, Charles Dickens y Benito Pérez Galdós, junto con Carlo Collodi que publicó de esta manera su Pinocchio, además de casos más conocidos como los de Emilio Salgari con las aventuras de su Sandokan y Alejandro Dumas, quien llegó a tener hasta setenta y tres ayudantes para mantener el ritmo de escritura que exigía ese modo de publicación (la formación de equipos de guionistas no inventó nada nuevo). Por supuesto, este esquema de producción se correspondía con la demanda ávida de los lectores, atrapados en las redes de la pasión narrativa. Y es que los seres humanos amamos que nos cuenten historias, sobre todo si se trata de historias en dosis que acrecientan el suspenso y la ansiedad por el desenlace. Así lo demostraba el acalorado entusiasmo de las muchedumbres agolpadas en los puertos de Estados Unidos ante la llegada de los barcos que traían desde Inglaterra las nuevas entregas de las novelas de Dickens, amasijo de seguidores apasionados que preguntaban a gritos a los pasajeros del navío a punto de atracar, qué era lo que había ocurrido con los personajes en el último episodio.
Esa misma pasión narrativa es la que nos une a las series, un formato donde el actual streaming favorece un “relato río” en el que podemos zambullirnos en cualquier momento, sobre todo en esos momentos de gozosa inmersión que son las “maratones de series” emprendidas por los espectadores, toda una nueva práctica surgida no sólo a partir de un consumo cultural sino también de un particular modo de vivir ese consumo, un modo pasional enraizado en la fascinación por las historias episódicas. La intensidad de esta experiencia de inmersión narrativa se ve favorecida tanto por las modalidades de los usos digitales –esas “burbujas de ocio” que pueden aflorar en cualquier momento y lugar- como por la “totalidad al alcance” que ofrecen los servicios VOD: la temporada completa, todas las temporadas, liberadas de ese suministro televisivo tradicional que es la programación. Ya no es necesario esperar el barco en el muelle, la nave está siempre anclada ahí con su preciosa carga de historias en serie. Y también nosotros, el público de las series, estamos anclados a ellas, un anclaje intensificado por las comunidades de discusión que alimentan el fandom, todo un nuevo sensorium cuyo núcleo es un eje vital de nuestra especie: la pasión por las historias, renovada ahora por la cultura digital.
Por lo tanto, ni las series televisivas son una comarca vedada para las fuerzas del arte narrativo –en todo caso persistirá la tensión entre creatividad estética y lógicas comerciales propia de las industrias culturales- ni debería provocarnos resquemor que el servicio VOD colabore al sostenimiento de lazos vitales como los de pareja o de la vida misma. Más allá de la inquietud que puede provocarle a Lucrecia Martel -instalada como está en su marco de expresividad individual dentro del campo audiovisual- deberíamos prestarle menos atención a sus fobias y más a los aprendizajes que podemos extraer de su indudable maestría como realizadora. Para eso hace falta también ir más allá de la vivencia audiovisual como cómodo repertorio de instancias placenteras, para adentrarse en experiencias desestabilizadoras de visionado e interpretación que entrañan un trabajo intelectual más laborioso.