Lecturas de fin de semana: La ranchada de la celda ocho
Marea Emocional es un espacio de formación en la escritura narrativa coordinado por María José Bovi. En los talleres individuales la propuesta es de construcción de obra discursiva. En los grupales, se trabaja con diversas propuestas de escritura, entre ellas: Narrar Los Cuerpos, Prohibido No Mirar, Narrar Mi Memoria. En este espacio, compartiremos producciones escriturales de autores/as que se encuentran trabajando en dicho espacio y que serán ilustrados por artistas plásticos nucleados en la Editorial Garambainas.
La producción literaria en el NOA —y desde él— crece de manera exponencial, año a año. Esta sección se presenta como un espacio de publicación editorial, literario y escritural para difundir estas voces que se encuentran en trabajo de escritura, lectura y edición.
La ilustración pertenece a Mariel Toledo (ig: @ii_mmal) Dibujante a muerte, con especialidad en desnudos sin piel. Egresada de la Escuela de Bellas Artes UNT, actualmente estudiando Arquitectura.
La ranchada de la celda ocho
Federico Gómez Moreno
Instagram: @fedegomezmoreno
Tucumán
Marea Emocional: taller de construcción de obra
¿A dónde van las palabras que no se quedaron?
¿A dónde van las miradas que un día partieron?
¿Acaso flotan eternas, como prisioneras de un ventarrón
O se acurrucan, entre las hendijas, buscando calor?
¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar?
¿Acaso nunca vuelven a ser algo?
¿Acaso se van?
¿Y a dónde van?
¿A dónde van?
“A dónde van”, Silvio Rodríguez
No se puede saber el destino de las cosas que uno escribe, quizás porque el lugar al que pretenden ir sea uno imposible, inabarcable, inefable. O porque ni siquiera tengan una dirección clara, o no se sepa para quienes son escritas, o si alguien las leerá. Lo que sí, siempre es necesario preguntarse un poco —quizás debería ser solamente un poco— qué sentido tiene luchar por las cosas que duelen el mundo; qué sentido tiene dejarse atravesar por el amor, el sexo, una canción, un cuerpo, los renglones escritos, tu gato sin gracia, este encendedor sin gas, el colectivo lleno, el televisor con el volúmen alto viendo The Office, las anotaciones del cuadernito azul, las largas siestas en mi sillón, las ojeras de los viernes, las zapatillas gastadas, la bocina en un semáforo apurando al pibe de la bici que lleva a su perro en un canasto. Escuchar esa canción de Silvio me hizo pensar —con más incertidumbre que certeza— que era hora de permitirme vomitar algunas de estas ideas; tan mías, y tan de otros, tan propias como ajenas. Se me vinieron estas, y muchas otras, todas las veces que conversé con Luis.
Más por intuición que por vocación, a mis dieciocho años decidí que quería estudiar letras, sin tener la más mínima idea de lo que eso significaba. Por esos cimbronazos de la vida que aparecen entre el camino de las propias decisiones y el azar de las circunstancias, elegí trabajar en una cárcel, lugar que me sacude y estrangula las certezas desde hace casi diez años. De ahí lo conozco a Luis, y a muchos otros de los muchachos que se atreven a compartir un pedazo de sus historias con el porvenir de una ilusión bajo el brazo.
El martes a la mañana Luis me muestra las marcas de los brazos que él mismo se hizo el día anterior con una trincheta oxidada y de poco filo, por encima de la tinta tumbera del tatuaje que lleva los nombres de Kiara y Samuel, sus hijos que hace varias semanas no ve. Respecto a las marcas dice que no sabe por qué se las hace, pero no lo puede evitar. Como si el dolor fuera su destino, como si no hubiera otra manera de habitar el mundo más que ficcionando una felicidad de cartón con un garabato en la piel, haciendo “como sí”. El martes a la mañana me acuerdo otra vez de los dolores, las ausencias y las preguntas del mundo.
Luis es un pibe de veintiocho años, de ojos marrones bien grandes, que mira todo con una ternura punzante; tiene el tamaño de un ropero antiguo de esos firmes y macizos, viste siempre crocs azules, un short deportivo de Racing y una remera de segunda marca con la imagen de Leo Mattioli estampada en el pecho, salvo cuando viene la gente de la calle o cuando tiene alguna entrevista con la psicóloga o la psiquiatra del penal. La cárcel tiene un listado innumerable de normas y reglas a seguir, una de ellas es la vestimenta: no se pueden usar shorts o pantalones cortos, tampoco ojotas ni musculosas, mucho menos gorras y barbas, y de aros o piercings ni hablar, porque ese aspecto significa una falta de respeto hacia la autoridad y hacia quienes venimos desde afuera para verlos, tal como dice el director de la unidad; como si se tratasen de una muestra de arte en un museo. Luis solía andar de aquí para allá junto a su padre que era electricista, es el mayor de cinco hermanos y no terminó la escuela porque empezó a patear la calle desde chico. Vivió desde niño en el barrio Diagonal Norte y está orgulloso de su procedencia popular. Hincha fanático de Atlético Tucumán, gran cocinero de multitudes, innato comediante, pero de profundas reflexiones personales. Hace tres años que está preso y le quedan otros dos más, por una cagada que se mandó.
—Un blooper de boludo, por andar con la mala junta—dice él.
A Yoyi —como lo llaman en el penal— lo conocí hace ocho meses porque está tramitando sus salidas transitorias, es decir que está en juego —si de juego podemos hablar— la posibilidad de volver a su casa para compartir con su familia al menos dos veces al mes, durante un par de horas. Ante esto se muestra entusiasmado, pero también anda con una ansiedad que le hace morderse los codos. Luis antes de estar preso, no consumía. Empezó a hacerlo una vez adentro cuando vió que los días se hacían interminables sin alguna sustancia que le permita evadir por unas horas la tormentosa realidad que lo circunda: los ruidos de rejas viejas y en mal estado, el silbato del control a la madrugada, los pabellones con cuerpos, rostros y vestimentas similares a los suyos, gritos y uniformes grises por doquier, agua fría para ducharse, los traslados de unidad permanentes, las requisas a la familia los días de visita, el empleado que no te saca de la celda para ir a la escuela, la dificultad de comunicarse con el medio libre, la preocupación sus hijos, la plata que no alcanza para nada, los nuevos ingresos que vienen de la comisaría llenos de berretines, el cumpleaños de su vieja el próximo viernes, tercero con él tras las rejas.
—Por eso arranqué a consumir. Si no te la laburas con algo, es imposible el día aquí Ale,te hacés la rata todo el tiempo y la terminás cajeteando mal—dice mientras me ceba un mate dulce y lavado porque ya llevamos casi cincuenta minutos conversando y la yerba de esa cebada tiene que durar la pava entera.
En un momento de la charla se enoja y se quiebra un poco por la cagada que se mandó, por estar lejos de sus hijos, por estar perdiendo el amor de Sabrina y por lo que tiene que pasar doña Hortencia —su madre— para hacerle llegar el bagallito de mercadería con el que se cocina en la celda ocho del pabellón dos junto a sus tres copilotos, porque la comida del penal no la comen ni los perros. De ahí también el motivo de las marcas, del consumo y de las angustias que todavía no pueden convertirse en llanto porque en la cárcel no se llora.
—Fumá porro, Luis. Fumate un porro y escribí, las cartas a tus hijos o las poesías que me mostraste la otra vez, pero hacete unas secas y escribí, sabés que ese mambo te hace bien —le digo mientras dimensiono el riesgo que tomo porque fumar marihuana puede costarle una paliza, apostando a que mi sugerencia lo lleve a disminuir el uso de pastillas. Me preocupa escucharlo así.
Hablar con Yoyi es realmente interesante. Casi todos los changos del pabellón dicen que es un buen pibe y un gran consejero, salvo el rengo Jiménez, con quien tiene una pica desde la calle, rivalidad que empezó por motivos que no quiere decir.
—En la cárcel los códigos de la calle se respetan, ¿entendés?
—¿O sea que el rengo Jiménez no es de tu ranchada?
—¡Ni a gancho! El rengo hijo de puta ese es mala gente, es gente que no —y se ríe.
—¿Gente que no?
—Sí, gente que no. Estate más pillo Ale, esas cosas las tenes que saber si trabajas aquí
—Bueno, me pongo pillo, pero contame cómo es—digo mientras me río por la ocurrencia
—Es fácil. La ranchada es con quien vos compartís, te juntás y cocinas, tu rancho, digamos. Con los que más confianza podés tener
—¿Tus amigos?
—Amigos no, amigos aquí no hay. A lo sumo podés tener tu ranchada, pero amigos aquí no hay.
—¿Y los copilotos?
—El copiloto es el chabón con el que vivís. Tu compañero de celda, que puede ser de tu rancho o no. Mi copiloto de ahora es Gastón, y es de mi ranchada, pero antes estaba con Kokino, el loco que afanaba heladerías, y con él estaba todo bien, es gente que sí, digamos, pero no era de mi ranchada.
—¿Gente que sí?
—Claro. Piernas con los que está todo bien, pero que no son tu ranchada, y que pueden ser tus copilotos o no. Y de ahí está la gente que no, a esos mejor tener lejos. Son ratones, lengudos, se desmayan rápido, cuentan todo, laburan para los cobanis, marcás?
—Sí, sí, entiendo, ahora sí.
Ranchada, copiloto, gente que sí, pillo, desmayarse, gente que no, lengudo, ratones, cobani. La cárcel tiene construido su propio lenguaje, sus propias gestualidades y modalidades de vinculación; para casi todo hay un código, un gesto, una manera de nombrar. Caigo en la cuenta que, para poder trabajar aquí, comprender algo de la cárcel —lo que sea— y poder construir algo, hay que escuchar atento, mirar bien e intentar conocer. Hay que hacerlo con una sensibilidad que pueda tomarse en serio todo lo que ahí está aconteciendo.
La celda ocho del pabellón dos que comparten Yoyi, Gastón, Marcos y Leandro es un lugar de dimensiones equiparables a medio monoambiente en cualquier edificio del centro de la capital. Sin baño, paredes húmedas con la pintura gris oscura descascarándose, con instalaciones eléctricas clandestinas y bastante peligrosas, con dos cuchetas de hierro que se mueven para todos lados, un fuelle para calentar en la olla lo que quedó del día anterior, un cubículo al que llaman el cofre que está dividido en cuatro partes para guardar algunas pertenencias, una pequeña ventana por donde se turnan para colgar la ropa que lavan a mano y en donde ponen las plantas que semana a semana tienen que cambiar por falta de riego y de atención. Parece ser un espacio que fue hecho estratégicamente para castigar cuerpos. Sin embargo, el clima de pabellón le hace frente a lo opaco del ambiente, y a los gritos y malos tratos del lugar con la mejor selección de cumbias y cuartetos del recuerdo, con mates que se ceban veinticuatro siete, con los partidos de fútbol entre unidades y con las descansadas entre ellos que sirven para afanarse unas risas y sortear de a ratos el trago amargo del presente que viven. En la celda ocho, cada miembro de la ranchada tiene su impronta, su particularidad, su carácter.
Luis es el líder de la ranchada, rol que él solo asumió. Gastón es su amigo, aunque no se nombran como tales. Se crió junto a Yoyi en el barrio Diagonal Norte, fueron compañeros de la escuela y sus familias se conocen y comparten desde hace décadas. Gastón es un petiso pecoso de metro y medio con cara de pícaro, optimista y ocurrente. No hay cumbia que no conozca, pareciera que no dejó boliche sin pisar y canción sin bailar antes de quedar preso. El musicalizador que se hace cargo del tocatoca, como le llaman al parlante que tienen en la celda. Leandro es un grandulón encorvado que se hace el langa, tirado a banana. Juega el juego de hacerse el pesado para disimular el cagaso y la angustia que le genera estar preso. Y Marcos es el pibe de los silencios. Afortunados quienes pudieron escuchar una frase de corrido que saliera de su boca. Habla lo justo y necesario, pero los changos dicen que tiene las orejas musculosas de tanto que escucha. Es el que pone el hombro, el que siempre arregla las cosas que se rompen en el pabellón, el que mejor condimenta el arroz con pollo de los viernes, y el que parece que tiene miles de secretos guardados que están en permanente ebullición y alguna vez van a estallar. Siempre cubre las cagadas que se mandan, por lo general, Leandro y Gastón. Esa es la ranchada, una linda ranchada.
—Tomá Ale, piloteá la nave vos, que nunca te vi cebar un mate.
—A ver, dale. Pero yo tomo amargo, así que le voy a poner un poco menos de azúcar.
—Cebá como te ralle, pero cebá —me dice y se ríe. Tomo la posta de la cebada porque creo que quiere contarme algo—: Mirá, esta me hice ayer —me muestra una marca reciente en el antebrazo derecho, por arriba del tatuaje de la Kiara.
—Está re profunda, che, ¿te duele? ¿te arde? ¿fuiste al servicio médico?
—No pasa nada. Además, para qué, ¿para que me den la milagrosa y que la psicóloga diga que tengo problemas de consumo, me autoflagelo y que por eso no estoy apto para volver a la sociedad? Dejá nomás, ya era.—no tengo argumentos para refutarle ese cachetazo que acaba de tirar.
—Vos decís que no sabés por qué te las haces, pero ¿en qué momento te la hiciste? ¿Pasó algo ayer?
—La Sabri me dijo que no los trae más a los chicos porque no quiere que sus hijos crezcan viéndolo al padre en la cárcel y porque parece que en la escuela les hacen burla por tener al viejo en cana.
—¿Ellos te contaron algo de eso? ¿Les preguntaste?
—Sí. Ya están grandes y entienden todo, ya no se comen el cuento de que estoy lejos de la casa porque trabajo aquí. La última vez que los vi, Samuel me preguntó cuándo me daban vacaciones para que lo vaya a ver al torneo de fútbol que empieza el mes que viene y la Kiara me contó que los otros nenes de la escuela andan diciendo que el papá de los Juárez está preso por chorro. Me destruyó escuchar eso, Ale.
—Capaz lo mejor sea hablar y sincerarte con ellos, justamente porque están grandes y entienden todo. Si es momento de decir una verdad, que salga de tu boca. ¿No te parece?
—Ya me estás psicologeando, pero sí, tenés razón, tengo que hablar con ellos. Pero ¿cuándo? Si la Sabrina dice que ya no los va a traer más, no me puede hacer eso.
—También tenés que entender que para ella y para los que están afuera no es fácil: bancar la casa, encargarse de la crianza sola, venir a la visita con el bagallo, pasar por la requisa, y todo el verdugueo que implica tener a un familiar preso. Si sabes.
—Si, ya se, ya se. ¿Vos me podés hacer la onda? ¿Podés hablar con la Sabri como hiciste la otra vez?
—Sí, puedo. La voy a hablar. Pero los que tienen que hablar solos y tranquilos también son ustedes, están juntos hace quince años, Luis, y se bancaron una banda de cosas entre los dos. Todavía se quieren, hablen con sinceridad sin hacerse los boludos sobre las cosas.
—Más vale que me den las salidas transitorias porque sino…
—¡Sino, nada! Dejá de decir giladas. Nos vemos la semana que viene.
Costó mucho que Luis empezara a hablar sobre las cosas que le estaban pasando, antes no largaba ni una palabra. Medía y calculaba cualquier movimiento extraño, típica paranoia que genera el encierro. Confiar en alguien es casi tan importante como la libertad estando aquí dentro, porque no se está para otra desilusión. Fue muy de a poco cómo se fue armando la escena para que se sintiera más o menos seguro para hablar de su mundo, además venía de tener una mala experiencia con la psicóloga del penal.
—¡Puso en el informe lo que yo le conté sobre mis viejos! Ella me había dicho que era secreto lo que hablábamos… —supo contarme en uno de los encuentros.
La cosa es que, aunque a Yoyi le había costado mucho soltarse, lo iba logrando. Creo que se relajó cuando le cayó la ficha de que mis ganas de escucharlo y de darle importancia a sus cosas eran sinceras. Por eso yo pensaba que algo se estaba armando y construyendo con él, algo que le permitiera pisar tierra, proyectarse hacia afuera, y llevarlo con paciencia. Pero el tiempo, tal cual lo sentimos y percibimos afuera, no tiene nada que ver con la vivencia y la conciencia del tiempo en cana. En los pabellones no hay espejos, ni almanaques, ni relojes. El tiempo es un enemigo que acecha porque estando preso parece que las horas no pasan más y además no deja pasar oportunidad de recordarles todas las cosas que se están perdiendo por estar en la tumba, como dicen siempre en la ranchada.
El martes siguiente, Luis no vino al taller, mandó a decir con el empleado penitenciario que tenía que terminar unos trabajos en el taller de carpintería. Me llama la atención, nunca faltó. Antes de irme, le dejo dicho con Marcos que cuando pueda se comunique conmigo.
—Dale Ale, le digo. Anda raro ese, muy pensativo, haciéndose la rata mal parece —me confiesa.
El jueves por la mañana, a cinco días de nuestro próximo encuentro, a eso de las once de la mañana me suena el teléfono. Atiendo y era Gastón, ya sin la voz pícara y sin nada del optimismo que lo caracteriza:
—¡Ale! ¡Ale! ¡Yoyi, Yoyi! ¡Yoyi! Yoyi…—y se quiebra en llanto.
—¡¿Yoyi qué, Gastón?! ¿Qué pasó?
—Se mató el loco, se nos fue el loquito, Ale. Yoyi se mató.
Todavía puedo sentir el cuerpo paralizado, el nudo en la garganta y la certeza de la existencia estrangulada en esos segundos posteriores a la llamada de Gastón. Ese jueves pude ver derribados los últimos pedazos de esperanza que quedaban en mí. Por primera vez, en mucho tiempo, no tuve nada para decir, absolutamente nada. Al parecer, Luis se adelantó a lo acordado, llamó a Sabrina y discutieron fuerte por teléfono. No se bancó nada de la situación y de la calentura se tiró la bronca con el rengo Jiménez, lo terminaron sancionando y mandando a una celda de castigo. Ahí estuvo varias horas y, cuando alguien se dignó a ir a verlo, lo encontraron con cortes muy profundos en los muslos de ambas piernas y un charco rojo alrededor suyo. Dicen que ya se venía cortando hace mucho tiempo en esa zona, pero ni yo ni nadie pudo ver lo que hacía porque, para el servicio penitenciario, usar un short deportivo para hablar con alguien es una falta de respeto. Esos pibes cuando están adentro no son más que cuerpos invisibles, objetos que se degradan frente a los ojos de un lugar donde habita una crueldad inconcebible. Yoyi murió desangrado por los últimos cortes de su vida. Luis murió solo en una celda de castigo porque sintió que no había más palabras para calmar tanto dolor.
Pasé muchas noches escribiendo estas líneas para intentar entender qué sentido tiene luchar por las cosas que duelen el mundo. Lo de Luis fue hace dos meses y todavía sigo preguntándome a diario a dónde van las palabras que no se quedaron, a dónde van las miradas que un día partieron, a dónde van ahora mismo esos cuerpos, si acaso nunca vuelven a ser algo, si acaso se van o a dónde van. A dónde van.
A Sebas. Te abrazo donde sea que estés, amigo.
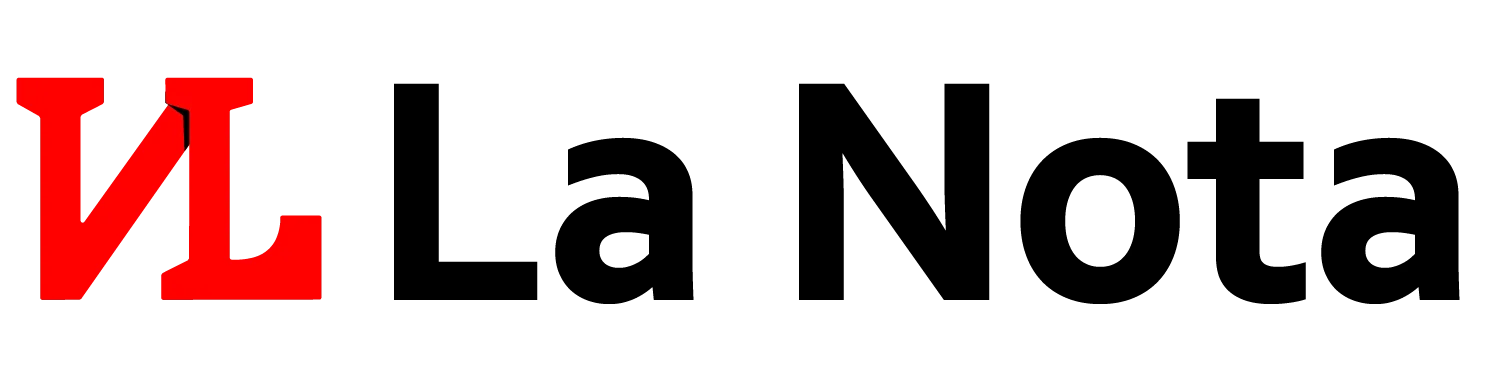






Deja tu comentario