La foto que bajaron y la memoria que sigue en pie
Primero, la imagen. Un hombre de traje oscuro, ordena bajar un retrato. No hay furia en su gesto, solo la determinación de quien sabe que hay cosas que deben hacerse. La foto de Videla desciende de la pared, y con ella, se desploma un símbolo. La imagen queda fija en la memoria: 24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner en el Colegio Militar, descolgando la mirada del dictador.

Años después, otra imagen. No la del hombre bajando la foto, sino la foto de ese hombre bajando la foto. Es una gigantografía instalada en la ex ESMA, un recordatorio de la historia escrita sobre la historia. Una huella sobre otra, una capa de tinta sobre el viejo pergamino de un país que insiste en reescribirse.
Y ahora, la tercera imagen. Un gobierno que se define por lo que borra. Un grupo de empleados, sin declaraciones ni flashes, retira la gigantografía. Arrancan la imagen del hombre que bajó la imagen del hombre. La secuencia se pliega sobre sí misma, como un palimpsesto cruel: no basta con negar la historia, hay que arrancarla del papel, raspar sus bordes, borrar la huella de la huella.

Pero el problema de los palimpsestos es que la tinta nunca desaparece del todo. Por más que se arranque una imagen, la sombra de la anterior persiste. Por más que se intente reescribir la historia, el eco de lo que fue sigue latiendo en la memoria de quienes miraron, de quienes recuerdan, de quienes siguen contando la historia una y otra vez.
Porque la historia, por más que la arranquen, sigue allí. Como la marca de un borrón mal hecho. Como una imagen que, aunque la descuelguen, sigue en pie.
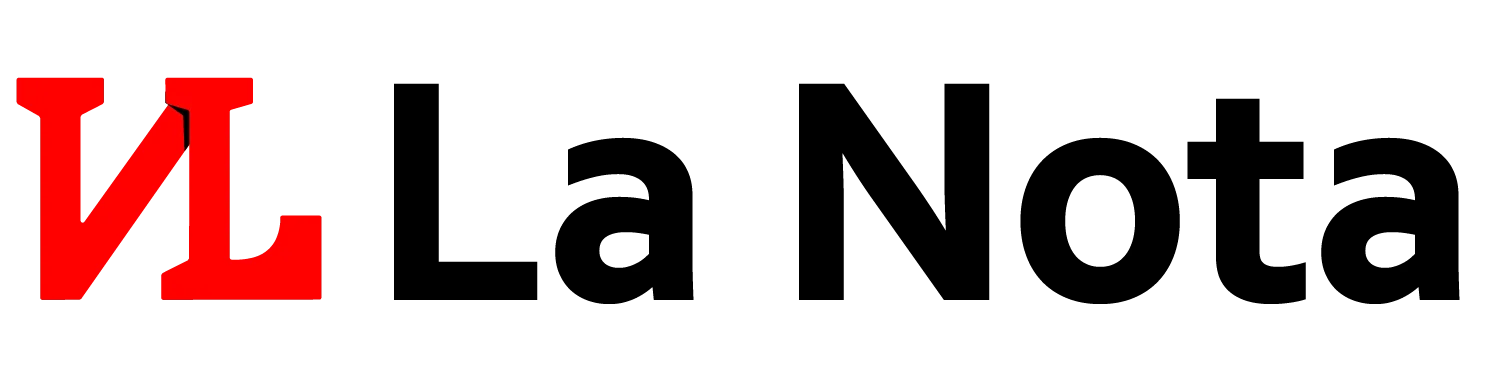







Deja tu comentario