El algoritmo me dice GORDO
El algoritmo me dice gordo, y lo soy. No es ese el problema. Entro a ver videos cortos. Puede ser en Facebook, TikTok o Instagram: todas desarrollaron ya la función que permite ver un videíto tras otro sin hacer nada. Aparece Martín Cirio diciendo que la gorda es mala y puta, y que siempre lo será. Me río, porque consumo su humor, y en estos tiempos sus torpes sentencias dieron la vuelta: ya no son cancelables, incluso resultan un poco disruptivas cuando circulan por otros lugares. Después de él vienen clips pagos, todos similares: influencers jóvenes y delgadas vendiendo cremas; otra muestra su ropa; otra me comparte su merienda en un café de especialidad en CABA. Todas muestran parte del abdomen: parece casi obligatorio.
Sigo scrolleando y mi algoritmo me muestra drags. Muchas bajaron de peso considerablemente: es el boom del Ozempic en Estados Unidos. Llevo una década esperando que gane Drag Race alguna gorda. Casi lo logramos con Eureka O’Hara, pero no pasó. Y en esta temporada de All Stars ganó Ginger Minj, con el giro dramático de que, a mitad de temporada, tuvo tiempo de bajar de peso. Se premia a las ex gordas, pensé. ¿O será que ahora que su cuerpo es más pequeño, la gente puede dimensionar mejor el tamaño de su talento?
Continúo bajando. Una influencer argentina cuenta que la llamaron para promocionar la droga que adelgaza. Dice que es una estafa y muy peligrosa, porque le dan un guión que no se acerca a la realidad. Ese video me llegó varias veces en el día por distintos amigos. Descreo hasta del video en sí. La industria farmacéutica es tan buena montando shows como José María Muscari. Lo último que sé de la droga milagrosa es que salió una versión argentina más barata. Me dediqué un día a buscar precios y pensar cómo sería mi vida con esas inyecciones, la pérdida de apetito y treinta kilos menos.
Después, por suerte, el tema del día me saca de mis elucubraciones sobre la industria farmacéutica: la Reiní se separó del hijo de Pettinato, que hace streaming. Luego de un video de ella, despechada, contando todo lo malo, hicieron tendencia el #GordoRoñoso. Es fácil insultar a los gordos, porque todo adjetivo combina con “gordo”. No voy a enlistarlos yo: pueden hacerlo ustedes mentalmente.
Creo que tengo el sesgo de confirmación. Suelto el teléfono. Todo el algoritmo me dice que soy gordo, o me lo recuerda, o hace chistes en torno a eso. Casualmente recuerdo que tengo que ir al gimnasio. Salgo a la calle y, un poco, la realidad me tranquiliza. El mundo sigue girando. Recuerdo varios temas que vengo leyendo hace años; algunos planteos del activismo gordo resuenan como viejos rocanroles en mi cabeza.
La droga milagrosa
Algo cambió en este tiempo. Tengo la certeza de que hay un tipo de cuerpo para cada idea de sociedad y para cada momento histórico. Los antiguos gordos de internet están bajando de peso. Los desafíos de cambio corporal son tendencia y motivo de adoración. Estudiar pasó de moda en el algoritmo. El pensamiento complejo y los matices también parecen ser cosas gordas.
El auge del activismo gordo vino de la mano de la masividad del feminismo. Las viejas dejándose las canas, el llamado a soltar la panza y otras micropolíticas se movieron como un péndulo. Es cierto que algunas cosas no llegaron para quedarse porque ya surgieron limitadas: por un corte de clase, o por ser demasiado performativas. Al fin y al cabo, la mayoría de los mortales andamos lidiando con nuestros cuerpos, pero también con otras cosas: pagar el alquiler, cumplir con el trabajo, o intentar sostener nuestros modos de vida.
Nadie puede dedicar todo su día a deconstruir estereotipos de belleza ni el mandato argentino de delgadez extrema. Las que lo intentaron, tarde o temprano terminaron canceladas. La respuesta activista prefabricada agota tanto como la violencia sobre los cuerpos gordos. Exponer la victimización ya no parece ser un camino: no porque hayamos dejado de ser víctimas, sino porque ya no resuena en ningún lado.
Por cada voz que intenta humanizar la experiencia de un cuerpo gordo, hay millones de vídeos de gente en el gym, del antes y el después, de bariátrica, Ozempic, colgajos, cirugías y vidas felices después de todo. Los viejos Blogspot que promovía bulimia y anorexia se diversificaron en comunidades virtuales multiplataforma.
Hace algunos años hablábamos de la necesidad de una Ley de Talles que regule cuáles son las dimensiones de los cuerpos en el país. Teníamos claro que el talle único traumatiza a las adolescencias, o más bien las educa a que todas tienen que entrar en el mismo patrón. El XL a veces no existe, y cuando está, parece que viene cada vez más chico.
Algo pasa con nuestros cuerpos, con las expectativas, y con el modo en que socialmente nos vinculamos. También en TikTok aparecen extranjeros preguntándose por qué los argentinos estamos tan obsesionados con la delgadez. En 2024, Mervat Nasser publicó una investigación internacional que ubica a la Argentina como el segundo país con mayor cantidad de trastornos de la conducta alimentaria, afectando alrededor del 29 % de la población.
Los tiempos de crisis económica y política no parecen ser los indicados para causas de nicho. Sin embargo, la comida y el cuerpo están presentes en todos lados. Comer harinas, luchar por comer lo que se desea, denunciar el hambre que viven millones de argentinos, exigir el derecho a comer bien, reivindicar el goce de la comida en comunidad: todas estas prácticas son también formas de resistencia al algoritmo. Hay también una resistencia en el locro patrio que hacemos para compartir con familia y amigos, en la olla popular y en la defensa del comer como un derecho, no sólo para alimentarnos, sino sobre todo para disfrutar.
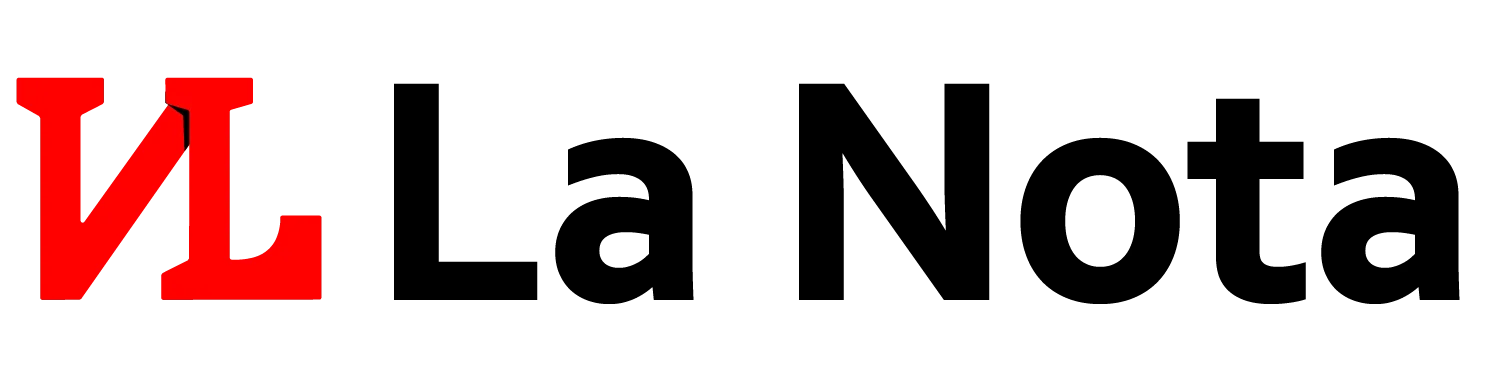







Deja tu comentario