De referentes del progresismo a empleados del sistema: cuando el espejo te devuelve a Lanata
Mario Pergolini volvió a la televisión con Otro Día Perdido (ODP), un late-night show que combina monólogos de actualidad, entrevistas, humor e inteligencia artificial. Con estética grandilocuente y tribuna en vivo, el programa intenta recuperar su sello provocador, pero remite más a un clon desgastado de Periodismo Para Todos que a una propuesta original.
Mario Pergolini y Jorge Lanata fueron, en los años noventa, figuras clave para entender el pulso de una época. Cada uno desde su trinchera —la televisión disruptiva, el periodismo gráfico progresista— marcaron agenda, incomodaron, innovaron. Fueron, cada uno a su modo, referentes de una juventud que buscaba nuevos lenguajes para interpretar un país en crisis. Hoy, sin embargo, ambos habitan un lugar muy distinto: el de los ex rebeldes que terminan replicando lo peor del sistema que antes criticaban.
El último movimiento de Pergolini —copiar el formato, la estética y hasta el tono de Periodismo Para Todos, el programa insignia de Lanata en el Grupo Clarín— es una síntesis perfecta de ese derrumbe. Una copia sin timing, sin contenido y, sobre todo, sin necesidad. No solo es estéticamente pobre: es simbólicamente triste. El tipo que supo construir formatos originales ahora imita lo peor de un periodista que hace años dejó de disimular su conversión en vocero empresarial.
Y no es que Lanata siempre haya sido eso. Su recorrido también tuvo momentos de riesgo real: fue fundador de Página/12, impulsor de un periodismo crítico, incómodo, comprometido con causas progresistas. Supo estar en la vereda contraria del poder, o eso pensábamos. Pero murió como su mejor empleado. Su paso a Clarín significó algo más que un cambio de canal: fue el fin de una etapa, la caída de una máscara.
Que Pergolini elija ese modelo ahora, en este contexto, dice mucho. Y nada bueno. Porque si algo supo hacer Mario, fue innovar. Desde Rock & Pop y Malas Compañías, pasando por CQC, y hasta el fallido pero ambicioso proyecto de Vorterix, su trayectoria tuvo siempre un sello distintivo. No era ideología lo que lo movía, sino una rebeldía formal, generacional, estética. No buscaba transformar el sistema, pero al menos lo tensaba. Hoy, ni eso.
El problema no es la edad, es que en lugar de explorar nuevas formas de comunicación, de aprovechar su capital simbólico para pensar el presente con inteligencia, eligió aferrarse al formato más gastado de la televisión política argentina. Y encima, lo hace tarde y mal. No hay ironía, hay cinismo. No hay sátira, hay desprecio. No hay crítica, hay impostación.
Tal vez estemos ante algo más profundo, algo que excede a Pergolini y Lanata. Tal vez sea una enfermedad crónica del ego envejecido. ¿No será que, con los años, algunos se cansan de ser los rebeldes sin recompensa? ¿Que se hartan de no tener la guita que creen merecer por haber sido originales, rupturistas, “visionarios”? ¿Que sienten que el mundo no les devolvió el prestigio que imaginaban eterno? Como si la sociedad les debiera algo por haber sido jóvenes incómodos. Y entonces, con ese rencor mudo, optan por venderse al mejor postor, por derecha. Lo cuenta bien, aunque desde otro registro, la película Dragged Across Concrete (2017), donde el personaje de Mel Gibson —un policía suspendido por violencia institucional— se quiebra moralmente no por ideología, sino por cansancio: está harto de ser pobre, de no estar donde él cree que merece estar. Ese mismo malestar parece latente en estas figuras: una mezcla de resentimiento de clase tardío, miedo al olvido y nostalgia por un lugar central que ya no ocupan en la conversación pública. Y si hay que decir lo que el poder quiere escuchar para volver a estar en escena, que así sea. Aunque se traicionen. Aunque sean su propia caricatura.
Lo de Pergolini no es un caso aislado: es parte de un giro más amplio, casi global, donde el cinismo le gana terreno a toda forma de progresismo, aunque sea simbólico. Lo estamos viendo incluso en los gigantes del entretenimiento. Hace apenas unos meses, Disney —la misma empresa que había empezado a incluir personajes LGBT+, protagonistas racializados y discursos inclusivos en sus películas— anunció un cambio de estrategia. Ya no hará productos “woke”, dijeron sus directivos, en clara sintonía con el clima reaccionario que volvió a instalarse, en parte por la presión política y mediática del trumpismo.
La empresa que durante la era de George Floyd y #MeToo parecía haber escuchado los reclamos de época, hoy se adapta al nuevo viento conservador: el de las guerras culturales, el pánico moral y el miedo a “perder audiencia”. El mensaje es claro: si lo progresista deja de ser rentable, se abandona. Lo mismo parece hacer Pergolini, aunque en versión local: dejar de interpelar al poder, y empezar a hablarle a su reflejo en el espejo.
No lo salva ni la nostalgia. Y si lo único que queda es reproducir lo ya visto, que al menos no se lo presente como novedad. Porque cuando el ex rebelde se convierte en bufón del sistema, lo único que hace es confirmar que la rebeldía, si no se sostiene con ideas, se vuelve solo una pose. Y las poses, como los ratings, también se desgastan.
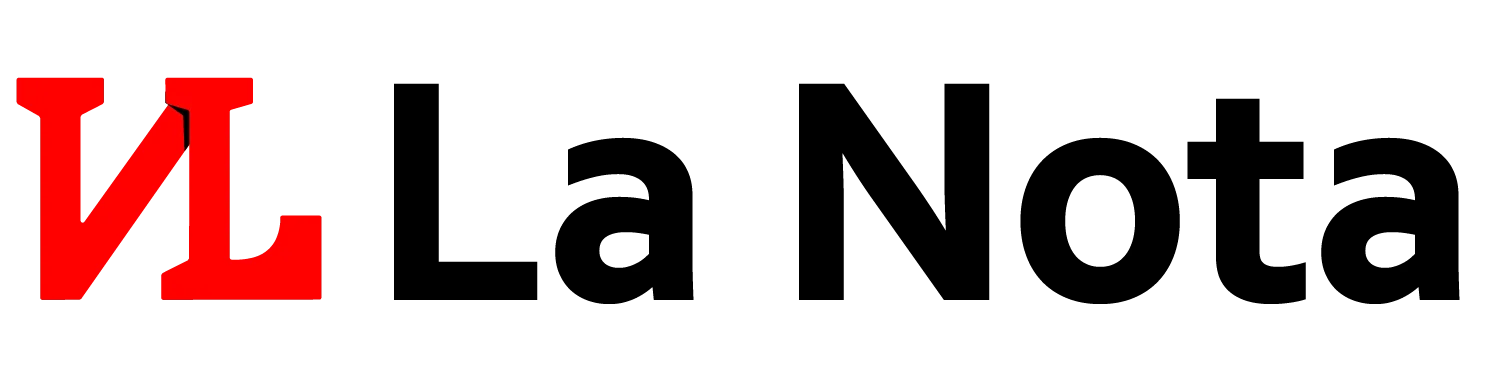







Deja tu comentario