Lala Pasquinelli en Tucumán: feminismo, narrativas e identidades en disputa
La artista visual, abogada y comunicadora Lala Pasquinelli visita Tucumán del 12 al 17 de abril para compartir su trabajo en torno a los feminismos, las narrativas de género y las identidades contemporáneas. El sábado 12 a las 9:30 de la mañana dictará el taller “Laboratorio sobre las narrativas que producen nuestras identidades”, y el miércoles 16 a las 20:00 presentará su último libro La estafa de la feminidad en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. Ambos eventos son con entrada libre y gratuita.
Publicado en 2023, La estafa de la feminidad analiza cómo se construye la idea de “ser mujer” a través de discursos culturales, educativos y mediáticos que refuerzan mandatos de belleza, sacrificio y obediencia. Basado en una década de trabajo con la comunidad de Mujeres que no fueron tapa, el libro busca desarmar las promesas del ideal femenino y abrir preguntas urgentes sobre identidad, deseo y poder.
Desde La Nota, hablamos con Lala sobre los debates actuales en torno a los feminismos, las infancias, las masculinidades y el impacto de las redes sociales en nuestras subjetividades.
—¿De dónde surge el libro La estafa de la feminidad? ¿Cómo fue el proceso de escritura y en cuánto tiempo?
El libro es un emergente de todo el trabajo que venimos haciendo desde Mujeres que no fueron tapa en los últimos diez años. Hace tiempo se viene escribiendo, porque si bien el trabajo final —de sentarse, escribir, compilar y corregir— quizás llevó un año y medio, las ideas vienen de todas esas conversaciones y reflexiones que venimos abriendo en esta década. Es un trabajo colectivo, de largo aliento.
—Con respecto al título, ¿qué reacción genera vincular la feminidad con una “estafa”?
Genera mucha resonancia. La mayoría nunca lo había pensado así, pero les hace mucho sentido. Te ponés a revisar todo lo que se supone que va a pasar si hacés el esfuerzo por encajar en esa educación en lo femenino —la belleza, el amor romántico, la maternidad sacrificial— y te das cuenta de que esas promesas no se cumplen. Todo eso exige sometimiento, explotación, sacrificio, y ni siquiera garantiza la felicidad que promete.
Muchas nos sentimos estafadas en ese sentido: desde chicas nos educan con la esperanza de que, si sos una “buena mujer”, vas a ser feliz. Que si te callás, te ves linda, sos leal, obediente, todo va a ir bien. Y aún cumpliendo todo eso, la felicidad no llega. Ahí es donde la metáfora de la estafa se vuelve tan potente.
—¿Cómo se pueden trabajar estas ideas en las infancias y adolescencias?
Hace ocho años venimos desarrollando un trabajo pedagógico, y algunas docentes en Tucumán lo han tomado en el Festival de estereotipos, con materiales para usar en el aula. Siempre nos preocupó la educación que reciben las infancias y adolescencias sobre estos temas.
Cuando me senté a escribir el libro, me rondaba una inquietud: en sectores progresistas había una idea de que estas conversaciones ya habían llegado a las nuevas generaciones. Pero lo que veía era lo contrario. Las identidades de las niñas siguen produciéndose en torno a la belleza, y eso trae muchas problemáticas. En los varones, vemos una masculinidad construida en torno al modelo del crypto bro, sin muchas otras opciones.
En el libro y en Mujeres que no fueron tapa analizo cómo las infancias hoy están siendo formateadas como objetos de consumo, con niveles de violencia altísimos, mientras los adultos responsables muchas veces no lo ven o no tienen herramientas para intervenir.
—En las últimas semanas se debatió sobre violencia y masculinidades a partir de la serie Adolescencia. ¿Cuáles creés que son las herramientas para pensar las masculinidades hoy? ¿Podría decirse que la masculinidad también es una estafa?
Seguramente lo es. No creo que los altos niveles de violencia que implica su construcción sean compensados con los beneficios que supuestamente les ofrece la comunidad a los varones. No me atrevo a afirmarlo con certeza, pero sí a decir que es muy probable.
Sobre la serie, hay que hacer un análisis situacional. No podemos transpolar lo que muestra directamente a nuestra realidad, donde la violencia —y sobre todo la violencia de género— tiene connotaciones particulares. Lo que sí vemos es un abandono total de niños, niñas y adolescentes frente a sus consumos culturales. Viven en una soledad tremenda, patologizada y medicalizada.
La vida hoy es híbrida entre lo analógico y lo digital, pero muchos adultos vienen de un mundo más analógico y no tienen el tiempo para acompañar el proceso. La falta de diálogo, el aislamiento frente a las pantallas desde edades tempranas —cuando ya sabemos que no deberían estar expuestos— es muy preocupante.
Y es difícil para las familias acompañar, porque sostener la vida hoy implica jornadas laborales extenuantes, muchas veces sostenidas solo por las madres. También nosotras estamos en esa lógica de consumo, de cosificación. ¿Desde dónde vamos a poder acompañar a las infancias si estamos atrapadas en la misma trampa?
—¿Creés que hay una suerte de hipocresía adulta con respecto a las redes sociales y los consumos? Pretendemos que las infancias no hagan lo mismo que hacemos nosotros: estar en redes todo el día, usar apps…
Exactamente. Estamos todos en la misma lógica, pero les exigimos a las infancias que hagan otra cosa. No hay conversaciones reales sobre lo que estamos viviendo. Un video no resuelve una problemática tan compleja.
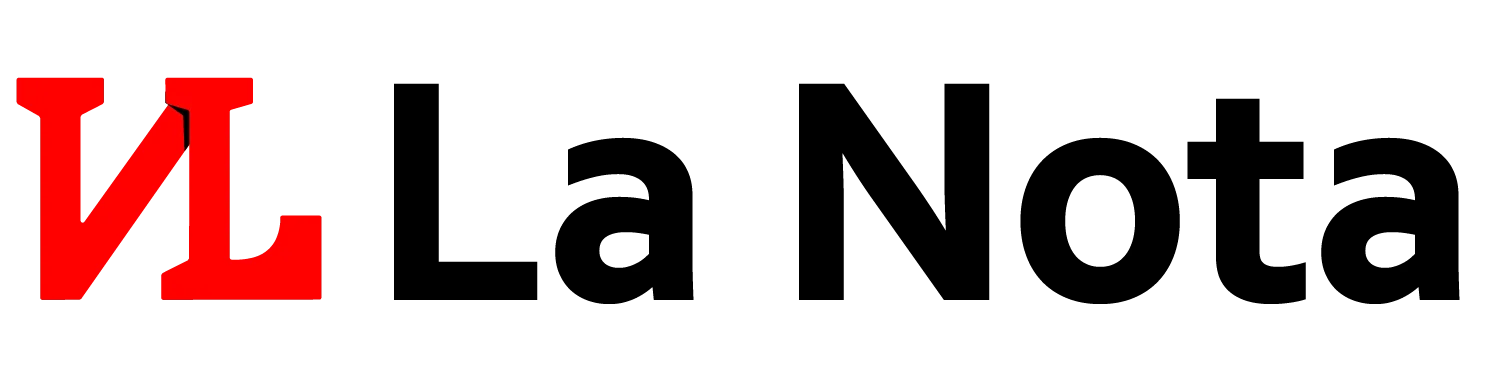
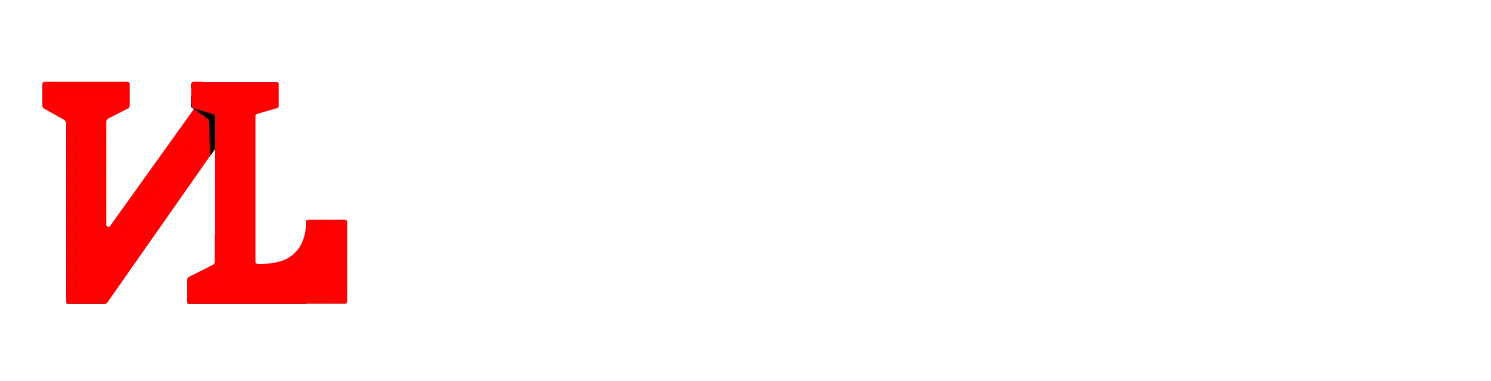

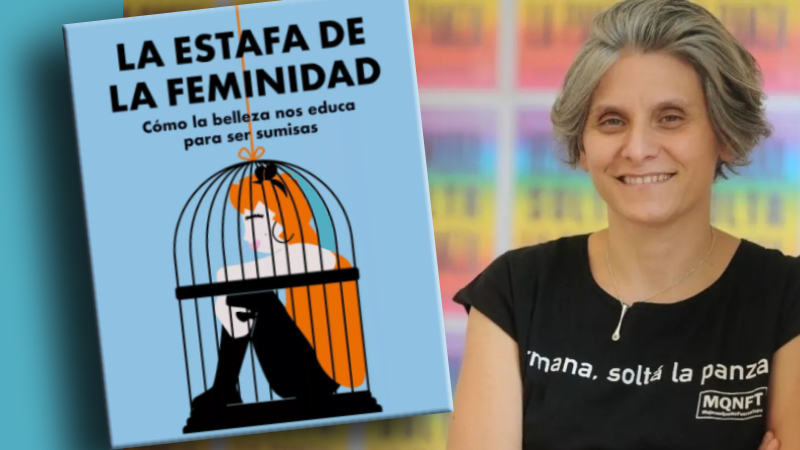




Deja tu comentario