Galo Ismael: “No tenerle miedo a la historia y contarla”
Galo Ismael es parte de la Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “La Escuelita de Famaillá” desde 2018, logró ingresar a través del cupo laboral trans y hoy es la única persona contratada específicamente como trabajador del espacio. Su tío, Ezequiel Matias Pereyra, es uno de los 30.400 desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Conversamos sobre el desafío de construir memoria en tiempos de negacionismo.
¿Qué significa en tu vida, en tu experiencia personal, ser parte de un espacio como la Escuelita de Famaillá?
Desde que tengo memoria con mi familia vamos a las marchas del 24 de marzo, así que fue como por inercia mi militancia en derechos humanos. Cuando fue la mega causa de Arsenales en la que está el caso de mi tío, escucho por primera vez el testimonio de personas que lo vieron en un centro clandestino. Por algunas deducciones pienso “capaz que en la Escuelita por estar para el Sur, hay información de él”. Cuando me animé y me acerqué a Escuelita, recién estaba empezando a conformarse como espacio de memoria y coincidió con el momento en el que estaba descubriendo mi identidad.
En esa primera visita yo me entero por las fechas en las que funcionó la escuela como centro clandestino de detención que mi tío no podría haber estado secuestrado ahí. En principio, ya no tenía ninguna motivación para volver. Pero seguía volviendo. Veía que había un evento y me acercaba, todo el tiempo le escribía a María Coronel -que todavía no éramos amigos- y le decía: “cuando necesiten algo en la escuelita avísenme que yo quiero estar”.
En un momento, fui cuando estaban haciendo las excavaciones arqueológicas del equipo del LIGIAAT y, cuando estaban pegando fotos de los desaparecidos para alguna actividad cercana, me di cuenta que yo estaba entendiendo el espacio para la memoria como una alegoría a la identidad, como un lugar que justamente hacía eso que yo también estaba haciendo: buscar las verdades, buscar las identidades, alumbrar esas identidades y que por eso yo quería estar ahí.
Gracias a la red que construí en Escuelita es que pude, con tanta entereza, terminar de sacar a luz mi identidad. De hecho, la primera vez que lo verbalice ante un grupo “mi identidad es esta, mi nombre es este“, fue en una reunión de trabajo de la escuelita.
No se me ocurre cómo sería mi vida hoy si yo no hubiese llegado ahí.
¿Cómo ha sido tu experiencia como trabajador en un sitio de memoria en un contexto en el que progresivamente se intensificaron los recortes y ataques a las políticas de derechos humanos?
Es una realidad que los espacios de memoria, por lo menos la Escuelita, nunca tuvo un presupuesto asignado desde los gobiernos nacionales. Desde mi perspectiva funcionó gracias a la capacidad de gestión del equipo, a instituciones del Estado a nivel provincial, pero más que nada a la articulación entre espacios que abogamos por la Verdad, la Memoria y la Justicia; poder articular con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo para la conservación, de poder tener el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos provincial para gestionar algunos insumos que ayudan al mantenimiento, pero el presupuesto real que necesita un espacio para la memoria nunca lo tuvimos.
Hemos podido pelear el cupo laboral trans en mi caso. Eso llevó al gran número de que seamos dos personas contratadas. María Coronel como coordinadora y yo. El resto de los compañeros y compañeras o son adscritos de otras instituciones o son voluntarios y voluntarias.
Por un lado, yo siento muchísimo orgullo del equipo de trabajadores y trabajadoras que hay en Escuelita justamente por la capacidad de gestión que tienen, por la capacidad de tejer redes, por la capacidad de darse vuelta con lo que hay y de reinventar lo poco que hay para entregar un montonazo al equipo y a la comunidad. Pero al mismo tiempo siento bronca, de que no pueda haber un reconocimiento digno de ese trabajo, de que sea poniendo plata de los propios bolsillos para tomarse el colectivo, para recorrer todos los kilómetros que recorren, para conseguir insumos para los talleres.
Y en la actualidad se profundiza aún más esa precarización. Si en su momento hubiésemos sabido brindar eso, una contratación como corresponde o algún resguardo desde lo laboral o lo jurídico a los compañeros, ahora sería un poco más fácil resistir a los cañazos que nos están dando.
¿Qué estrategias crees que pueden ayudar a que las nuevas generaciones se vinculen y empaticen más con lo que son las causas de los derechos humanos?
Algo en lo que reflexiono mucho es en la importancia de no tenerle miedo a la historia y a contarla. Yo creo que la sociedad en general, no solo la famaillense, o la tucumana, sino toda la sociedad argentina ha ido pasando por distintos procesos de construcción y deconstrucción de todas las figuras que cruzan el terrorismo de Estado.
Hace 30 años hablábamos solo de desaparecidos, después con el tiempo hemos empezado a hablar de desaparecidos y desaparecidas. Ahora hace un poco más reciente, empezar a preguntar con más perseverancia sobre los desaparecidos del colectivo LGBT y en todos esos procesos hemos ido haciendo construcciones y deconstrucciones de esa figura.
Creo que ha habido una construcción medio impoluta de la o el militante desaparecido, se ve mucho en el ejemplo de los chicos de la noche de Los Lápices, que se dice que eran changuitos de 16 que sólo querían el boleto estudiantil, en realidad eran militantes que querían un mundo más justo y no era el boleto estudiantil lo único que les movilizaba.
Pienso que se construyó esa imagen para tratar de que la gente se dé cuenta, que empatice, acompañe y les caiga la ficha.
En algún momento quedó instalado esto de que era una figura impoluta, perfecta y absolutamente inmaculada y algunos compañeros y compañeras empezaron a tenerle miedo a esto de hablar de la guerrilla y la lucha armada. Que por lo menos, para que se entienda Escuelita de Famaillá como centro clandestino, es un punto del que tenemos que hablar.
Nosotres como equipo hemos decidido no tener miedo a hablar de la lucha armada porque justamente hemos podido hacer los procesos de reflexión, de búsqueda de información y a partir de los mismos testimonios de los militares de la Quinta Brigada del Ejército que llevaron Operativo Independencia adelante, a partir de las sentencias de los juicios, a partir de testimonios de sobrevivientes, podemos entender, por qué algunas personas sí pensaban en la lucha armada como una posibilidad y por qué a pesar de eso las decisiones que tomó el gobierno en ese momento para neutralizar eso no son las correctas. Entonces, algo que hacemos mucho en Escuelita es invitarle a hablar de eso, a reflexionar, pero con ojos de esa época.
Hablar de las dictaduras alrededor, hablar de la revolución cubana y sus ideales, de cómo nosotres hemos nacido y crecido en democracia y es la única forma de gobierno que conocemos, pero que en ese momento pasaban otras cosas, no tener miedo a contar, a que el otro escuche, que el otro pregunte y entonces ahí nosotros hemos logrado que haya una recepción distinta o por lo menos que haya una invitación a reflexionar.
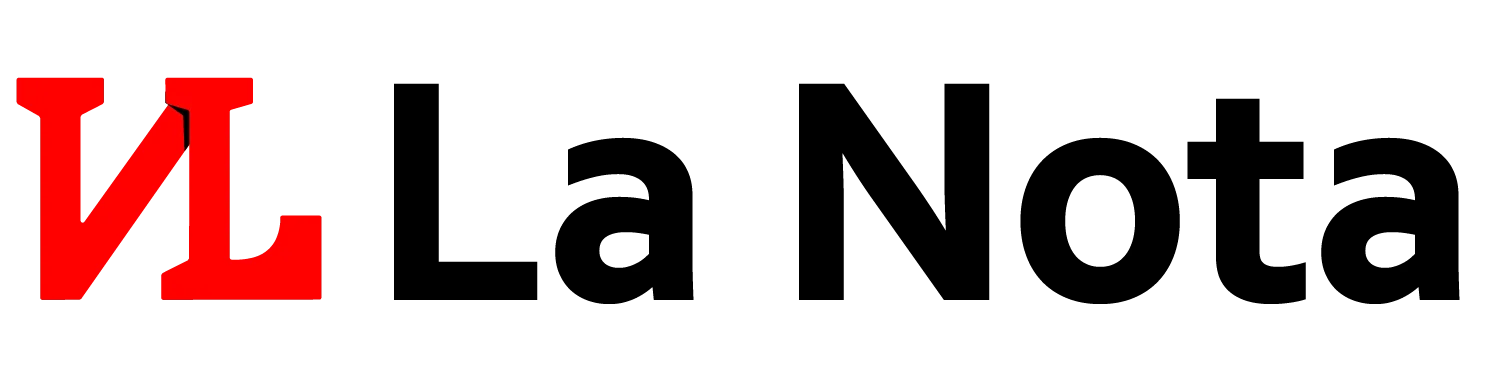
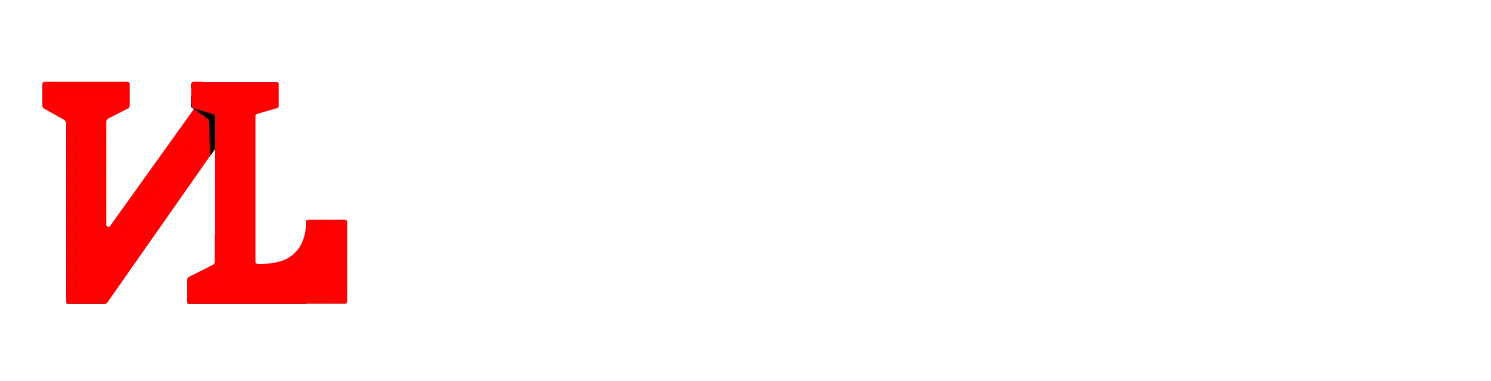






Deja tu comentario