Juicio Jefatura III: “Lo que han hecho ahí es una obra maestra del terrorismo de Estado”
Esta nota fue publicada en el marco de la alianza con La Retaguardia. Edición de Pedro Ramírez Otero
Con el puño en alto, Serafín “Popi” Mendizábal se retira al calor del aplauso sostenido de la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal de Tucumán en el juicio por delitos de lesa humanidad “Jefatura III”. Es 6 de junio y se cumplen 47 años de su secuestro, ocurrido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde estudiaba Ingeniería Electrónica.
En la declaración lo acompaña Florencia González, quien forma parte del Equipo Interinstitucional de Acompañamiento Psicológico a Víctimas-Testigos en Juicios por delitos de lesa humanidad, conformado por profesionales de la Secretaria de Derechos Humanos, Siprosa, Observatorio de la Mujer, Desarrollo Social, Colegio de Psicólogos. Serafín sufre una disminución auditiva que le impide escuchar con claridad y, para poder sortear esta dificultad, la fiscal Valentina García Salemi confeccionó una lista de preguntas que Florencia lee para que él pueda relatar lo sufrido durante su secuestro.
Militancia y golpe
Sus primeros pasos en la militancia de la Juventud Comunista nacieron en la facultad donde, años después, se convertiría en presidente del centro de estudiantes. El ámbito académico le dio la posibilidad de adherir a un proyecto transformador de la estructura social junto a otros compañeros y compañeras que tenían las mismas convicciones políticas. Su padre, Pedro Mendizábal, anarquista anticlerical que vino a Tucumán desde Bolivia, fue sembrando las semillas de una conciencia social y de clase. “Él me enseñó a no creer en mentiras”, explica. A su vez, otra gran influencia fue su madre María Serrano, santiagueña de nacimiento, campesina y analfabeta, pero inteligente y generosa.
La organización del centro de estudiantes era similar a las comisiones internas de las fábricas, estructurada por una comisión directiva y el cuerpo de delegados con dos representantes por aula. “Teníamos una estructura con la que no nos iban a borrar del mapa así nomás”, dice Popi con orgullo.
El 6 de junio de 1976 Serafín se encontraba en una de las aulas del primer piso de la facultad, llegó unos minutos antes del horario del inicio de la clase de Circuito Electrónico II. Debía enchufar el grabador que registraría la exposición del profesor porque era una materia complicada y la bibliografía solo estaba disponible en inglés. Faltaban cinco minutos para que el reloj marcara las 19, pero la clase nunca empezó. Una bomba detonada en la vereda de la facultad a 10 o 15 metros de un transformador hizo temblar el edificio de la UTN.
Mientras estaban en el aula sin saber qué hacer, algún compañero que no logró reconocer, desde un pasillo advirtió “ahí viene el ejército”. Por una ventana pudo divisar que una fila de hombres uniformados corría por Laprida y otra por España “en un operativo pinza, en tres minutos rodearon la manzana”, cuenta con precisión. Y de esa manera entraron a la facultad.
Tres horas después de la explosión, a las 22 aproximadamente, bajó del primer piso y se ubicó en la fila donde había 15 estudiantes antes de llegar a un escritorio. En ese instante, se acercó un oficial a cara descubierta junto a dos soldados armados. “Me pregunta si soy Mendizábal. Respondo que sí. Se enoja el milico por la respuesta, tendría que haberle dicho ‘Sí, señor’. No estaba en condiciones de discutir ahí y le respondo ‘Sí señor, soy Mendizábal'”, relata. El integrante de la fuerza le pidió que lo siga.
Lo siguió, escoltado por los dos gendarmes que encañonaban fusiles. Al entrar al departamento de Energía Eléctrica le atinaron un golpe en la nuca. Cayó. Quiso levantarse, pero lo frenó otro golpe en la espalda. Se arrastró por el piso y le dijeron que se quede quieto con las manos y los pies extendidos mirando hacia la pared. Otro gendarme le pidió que se saque el abrigo, un sobretodo que le regaló un compañero de militancia que lo trajo de la URSS. “Aguantaba 40 grados bajo cero”, comenta. A partir de ahí empezó el interrogatorio en alternancia con diversos golpes que tenían como destino en la zona hepática. Hilda, Rafael, Juan eran algunos de los nombres por los que preguntaban.
Le vendaron los ojos con una bufanda, lo levantaron de los brazos, lo hicieron caminar cinco metros y lo empujaron. “Me doy cuenta de que había gente porque me tropiezo con personas que estaban en el suelo”, recuerda. “Mamita querida, viene el milico y nos dice que nos agarremos las manos y salgamos. ¡Lo que era eso! había chicos que lloraban”, cuenta con congoja. Además, recibían amenazas de todo tipo por parte de los miembros de las fuerzas. “En el momento en que nos sacan de la facultad con los ojos vendados éramos 15 aproximadamente. Había un chico que estaba a mi lado apellido Aguirre, temblaba como una hoja. Era jugador de San Martín”, relata.
Lo subieron en un camión del ejército junto a otros estudiantes, el vehículo dio una vuelta y estacionó sobre la calle Sarmiento. Los secuestradores les pidieron que se saquen las vendas, salten y entren ahí. Estaban en la actual Jefatura de Policía de Tucumán.
El lugar tenía una suciedad espantosa: la puerta de lo que sería “la celda” solamente tenía la abertura. Había un ventiluz añejo ubicado a gran altura que no podía cerrarse por la herrumbre. No tenían abrigo y el frío era implacable con temperaturas que rondaban el bajo cero. El baño estaba a 30 metros del habitáculo y había una canilla de agua a 60 cetímetros del piso. Así lo describe Serafín con puntillosa precisión.
Durante la madrugada varios de sus compañeros de celda comenzaron a salir en libertad. A cada uno Popi le daba el teléfono de su novia y de un compañero de militancia para que sepan en donde se encontraba. En la mañana siguiente llegaron provisiones de alimentos que llevaban los familiares de los secuestrados, pero él no recibió nada. “Ni una naranja me llegó en todo el tiempo que estuve ahí”, dice.
A medida que transcurrían los días fueron saliendo sus compañeros hasta que se quedó solo. Un día, después de casi un mes de estar en ese lugar insalubre, lo llevaron a la oficina con el argumento de que un oficial quería hablar con él. Llegó el oficial del ejército con dos biblioratos de aproximadamente 10 centímetros de ancho y los tiró con vehemencia sobre el escritorio frente a Serafín. El uniformado tomó un bibliorato, arrancó una hoja y leyó en voz alta enfurecido: era la resolución de una asamblea donde pedían por la “la libertad de los presos políticos” al Poder Ejecutivo y llevaba la firma de Serafín que era el presidente del centro de estudiantes. “Tenían un seguimiento de mis declaraciones mejor que el archivo que yo tenía”, recuerda.
Una vez que percibió que la bronca por la resolución desapareció o disminuyó, el miembro de la fuerza tomó el otro bibliorato y desprendió nuevamente una hoja. Era otra resolución de asamblea donde constaba que el centro de estudiantes no se adhería a la lucha armada por la toma del poder. “El milico me dijo ‘voy a ver qué puedo hacer por vos con esto’. Agarró los biblioratos y me dijo que vuelva a donde estaba que ya me iban a avisar que iba a pasar”, explica Serafín.
Al día siguiente llegó la respuesta: le comunicaron que prepare sus cosas porque se iba. “¡Pero yo no tenía nada!”, recuerda con indignación. Como en pocos casos, le devolvieron el portafolio y el grabador con el que no llegó a registrar la clase de Circuito Electrónico II. Entonces, tomó sus cosas y salió, pero a los pocos metros lo llamaron otra vez y lo llevaron a un salón que debía tener entre 20 o 30 metros cuadrados según los cálculos de Popi. “Ahí me dicen que quedaba en libertad, que deje de andar rompiendo las pelotas (militando) y me reciba de una buena vez porque me faltaba poco. ‘No te quiero ver que andes metido por ahí porque no te vas a poder salvar’”, cuenta que le dijeron los secuestradores.
Estaba en libertad. A unas cuadras del destacamento notó que no le devolvieron el abrigo que le había regalado su amigo Jalil, un dirigente sindical. Se detuvo y en un rapto de inconsciencia pensó en volver a pedirlo, pero reculó y siguió su rumbo.
En la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento había un quiosco. Se acercó y le contó al quiosquero la situación por la que había atravesado. Tomó valor y le pidió plata para volver a su casa, el monto de lo salía un boleto de colectivo. “El hombre me escuchó y sin decir una palabra me dio el importe. Habrán sido unos centavos, pero ¡qué valor tuvo para mí ese acto, qué valor, un enorme valor! Al día siguiente le devolví el dinero y le agradecí. Esto es lo más impactante de aquella experiencia que he tenido: la solidaridad y grandeza de aquella persona. Voy a estar agradecido toda mi vida”, relata conmocionado.
Con ese acto que cataloga como parte de la reserva democrática de una sociedad pudo emprender el tan ansiado regreso a su casa en la línea 12.

Volver a la facultad
Después de su secuestro, Popi no había vuelto a pisar la Universidad Nacional Tecnológica hasta 2004. Su vuelta estuvo vinculada a una experiencia que tiene como protagonista a la amiga de su hija Marita, quien debía realizar un trabajo sobre la dictadura militar para el colegio. Sin impedimentos accedió a ayudarla sin saber que esa tarea tan sencilla de ayudar a la amiga de su hija sería un punto de inflexión. En un momento de la entrevista se detuvo y no pudo continuar.
“Desde las 10 de la noche lloré seguido hasta las 1 de la mañana”, cuenta. Al día siguiente, su esposa, Lucrecia Villagra, trabajadora del SASE (Servicio de Asistencia Social Escolar) Tucumán, habló con el grupo de psicólogos de la institución por el episodio de llanto desconsolado que su esposo había tenido. Ellos le recomendaron volver al lugar que después del 6 de junio del 76 no pisó ni la vereda, a aquel sitio en donde había sufrido el accionar de “esos forajidos que actuaron al margen de la ley”.
La carrera de grado que estudiaba era Ingeniería Electrónica, pero al regresar se topó con una ingrata sorpresa: en la sección alumnos le comunicaron que su legajo no estaba. Había sido robado por los representantes de la fuerza moral, así denomina a sus secuestradores. “Me querían hacer desaparecer en serio”, dice. Sin embargo, tenía la libreta universitaria como prueba a pesar de no ser un instrumento legal, sino informativo. Para retomar y concluir sus estudios debía elevar una nota al rectorado para obtener el documento que certifique la situación de su estado académico, pero ese trámite llevaría cuatro años. La alternativa, para evitar la letanía de ese tiempo, era cambiarse a la carrera de Ingeniería Eléctrica y en apenas seis meses estaría otra vez en las aulas de las que se había ausentado durante 28 años y en la institución donde fue presidente del centro de estudiantes en los 70.
Con gran esfuerzo, tenacidad y ayuda de sus compañeros, a los 78 años se recibió de Ingeniero Eléctrico y en 2021 pudo obtener su título de grado. Desde muy joven Serafín se dedicó a trabajar. Realizó instalaciones eléctricas que, en un principio, estaban enfocadas en lo doméstico y con el correr del tiempo se especializó en líneas de alta tensión. Tuvo a su cargo, entre tantos otros proyectos, la instalación de las torres de alta tensión que van desde el Acceso Norte (Avenida Mitre y Francisco de Aguirre) hasta el dique Cabra Corral en Salta que hoy pueden verse al costado de la ruta. Además, realizó la instalación eléctrica de la Hosteria Lunahuana en Tafí del Valle y del megaemprendimiento habitacional Lomas de Tafí. Actualmente disfruta de su jubilación, de sus hijos Carlos y Marita y de tres hermosos nietos. Su compañera de vida falleció hace varios años. Paradójicamente, su hija trabaja en el Ministerio de Educación: el edificio donde funcionaba la Jefatura de Policía, el lugar donde su padre estuvo secuestrado.
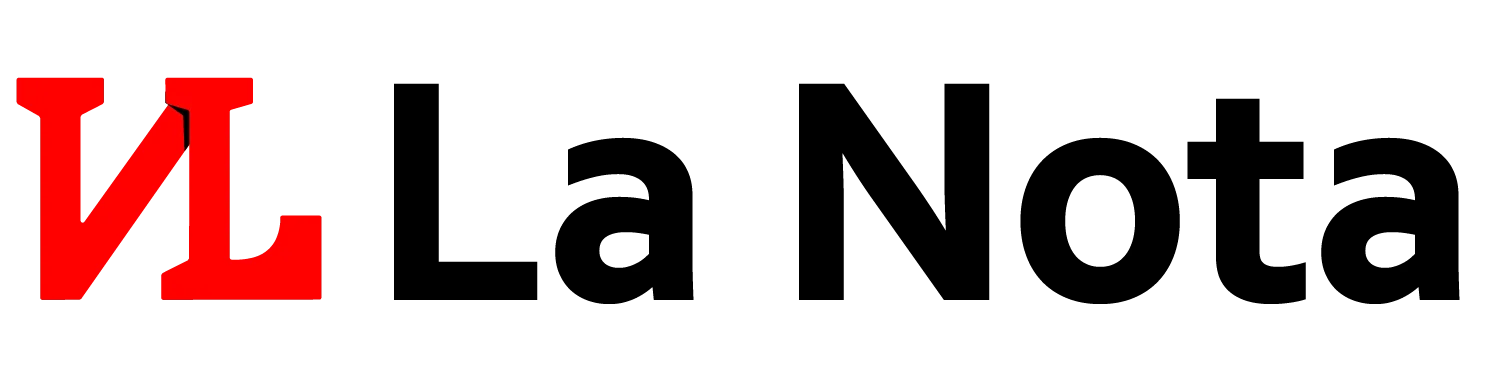






Deja tu comentario