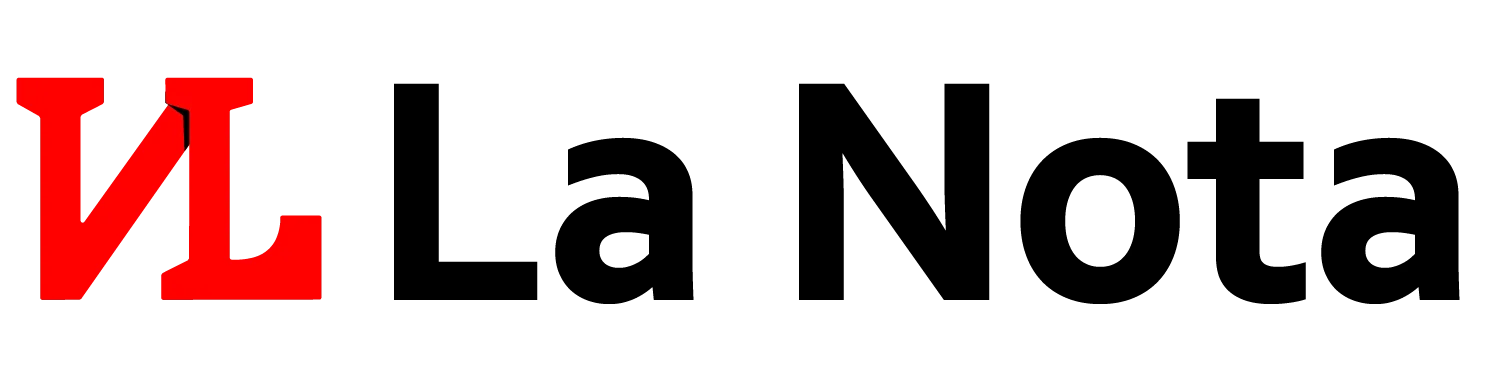Juan y los pasos perdidos
En el marco del mes de la Memoria, compartimos el segundo texto de Carolina Meloni. El mismo forma parte del libro “Transterradas: El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria”, donde la autora, junto a Carola Saiegh Dorín y Marisa González de Oleaga, hijas del exilio, elaboran un archivo textual y audiovisual que intenta resignificar esa experiencia traumática del destierro infantil.
“Las huellas del horror estaban presentes en nosotras, en nuestros cuerpos y sueños, y no nos han abandonado hasta el día de hoy”, expresa Carolina en el capítulo que tiene como protagonista a su abuelo, el poeta tucumano Juan E. González.
Desde la filosofía, Carolina aborda el exilio, la poesía de su abuelo, el horror que se vivió durante la dictadura. “¿De qué manera purificaríamos nuestras almas después de lo acontecido? ¿Volveríamos acaso a encontrar cobijo alguno en la belleza?”, se pregunta la autora. “En una de sus últimas entrevistas, el poeta tucumano Juan E. González afirmaba: “la poesía tiene la capacidad de rescatarnos”.
Solo los pájaros esas hermosas flechas que atraviesan los días, saben de la plenitud del trigo del origen puro de las aguas. Saben de todas las siembras y germinaciones del hombre. Solo los pájaros pueden celebrar la fiesta de la tierra.
Juan E. González, Pájaros (Tucumán, diciembre de 1958)
En el silencio de la noche, alcanzamos a oír a lo lejos el ruido en las calles, voces y gentío. Los sonidos de esas oscuridades, los grillos y los pasos sobre la hierba seca eran también la melodía que había alimentado su niñez. La noche trae en su seno todo tipo de resonancias. Algunas tan familiares como aterradoras. En ella, el eco de los callejones y sus sombras venían siempre a visitarnos. Arropadas y protegidas del gélido invierno madrileño, desde nuestras habitaciones, aguzábamos los oídos ante esos ominosos crujidos que, con la llegada del crepúsculo, recorrían el pasillo exterior de nuestro hogar. La noche poblada de extrañas presencias nos seguía inquietando a pesar de la distancia y el exilio. Bien lo supieron los perpetradores, que bajo el manto de la noche y la niebla, el terror fue mucho más sencillo de propagar. Porque esa eterna oscuridad de la que intentábamos huir seguía persiguiéndonos con sus siniestros sonidos: puertas cerradas de golpe, coches cuyos frenos eran capaces de conducirnos al corazón mismo del Averno, botas y pisadas que se acercaban a buscarnos, pasillos insondables que nunca nos dejaron de asediar. Las huellas del horror estaban presentes en nosotras, en nuestros cuerpos y sueños, y no nos han abandonado hasta el día de hoy. Cada noche, desde nuestras camas en el pequeño apartamento de la calle Narváez, mi madre y yo escuchábamos el eco de los pasos de un desconocido vecino que atravesaba el pasillo hasta llegar a abrir la puerta de su casa. Nunca supimos quién era, pero la letanía se repetía todos los días y la resonancia de esos zapatos anónimos nos sumía en un silencio expectante, a veces paralizante, como si el eco de esos pasos nocturnos viniera a reclamarnos desde las noches desaparecedoras de aquella Argentina que habíamos dejado atrás. A veces, solo a veces, esos pasos eran los de Juan, quien se dignaba a retornar con nosotras. “Y resuena el paso del extraño / en la plateada noche / como si una fiera azul recordara su sendero” (Georg Trakl).
Aterrizamos en Madrid un 28 de enero de 1981. Absolutamente solas y desamparadas, dejábamos atrás una Argentina que nos había arrebatado todo. Llegamos, juntas, pero heridas, huyendo de esos años en los que la oscuridad, el terror y la infamia más pura se habían apoderado de nuestras vidas. Nadie nos fue a esperar. En el aeropuerto de Barajas, las horas comenzaron a transcurrir. Y mi madre comprendió al poco tiempo que Juan, su padre y mi abuelo, se había olvidado de nosotras, como era habitual en él. Apareció casi al anochecer, con su paso rápido y tembloroso, su aire despreocupado y egoísta, su gabardina de dandy y esa melódica y seductora voz, levemente afeminada, que lo caracterizaba. Juan, el poeta, que traía bajo sus prendas compradas en Europa, algunas briznas pegadas de la zafra tucumana, perfumes de caña, melaza y mate cocido al atardecer. En esas noches de campo, pobladas de luciérnagas y grillos, según contaba él mismo años después en algunas entrevistas, comenzó a escribir, a viajar “por el atlas de su cuarto / como un palimpsesto / donde escribe o borra / las cosas que suceden” (Juan González, De ella se decía).
“Algo extraño es el alma sobre la tierra”, nos decía el atormentado Georg Trakl. Y es que, en definitiva, no son sino la extrañeza y la singularidad las que definen al poeta, aquel que habita el habla y, en dicho habitar, roza de manera cuasi misteriosa el ser de las cosas. Ningún otro filósofo como Martin Heidegger ha sabido captar de manera tan sensible esta interconexión por momentos divina entre el poeta, el ser y el lenguaje. Quizá por su enamoramiento de la palabra, la poesía y su relación con el pensar aparecen en la obra de este autor casi desde sus inicios: desde sus análisis de la célebre sentencia de Anaximandro sobre un mundo injusto y desajustado, a sus paseos por Hörderlin hasta llegar al inigualable De camino al habla, escrita entre 1950 y 1959. En estas conocidas conferencias, dedicadas a distintos poetas (como el propio Trakl, Hölderlin y Novalis), un tardío Heidegger ya lejano a las analíticas existenciales del Dasein, aborda la cuestión del ser y del lenguaje. Y la aborda, precisamente, desde el decir del poeta. Esa extraña alma que mora en la tierra. “El pensamiento —nos dice Heidegger— anda por caminos vecinos a la poesía”. Y no es baladí que se nos hable de “camino”, pues precisamente es la esencia del camino lo que nos conducirá a “hacer la experiencia del habla”. Hacer la experiencia del habla es, ante todo, hacer la experiencia del camino, pues es el camino al habla el que hace que el habla se experimente como tal. El pensamiento del habla no habita los parajes de la metodología científica, como han creído algunos. Por el contrario, el pensamiento habita una región (die Gegend), camina los caminos de dicha región. Solo a esta región pertenecen los caminos cuyas sendas recorremos en el pensar. Pero, incluso, el pensar mismo tendría para Heidegger la forma del camino. Pues pensar no es sino caminar o estar en camino (también, perderse en caminos, en esos célebres “caminos de bosque”). Y esta senda no es otra que aquella que tiene su morada en la vecindad del ser. Será en el poeta donde verá Heidegger la vocación por la palabra, como la fuente del ser. En esa extrañeza radical del poeta encontraremos la casa del ser. “Algo extraño es el alma sobre la tierra”, algo extraño el poeta en el mundo, cuando el extraño, según el giro etimológico heideggeriano, no es sino aquel que camina hacia adelante. Pero no se trata de un caminar sin dirección alguna, sin finalidad precisa. Por el contrario, “lo extraño anda buscando el lugar en el que podrá permanecer en tanto que caminante” (De camino al habla). Algo extraño fue el alma de Juan en nuestras vidas, sus andares errantes, su estela cargada de aromas del ayer. Quizá la extrañeza de Juan hacia el mundo radicara en eso, en la búsqueda de un lugar, siempre efímero y provisional, nunca absoluto. Y en esas sendas more heideggerianas se forjaron sus versos y metáforas más bellas. “En el espacio de la lengua / que inventa al mundo” (Juan González, Tribulaciones de la lengua).

No son muchas las fotografías que hemos conservado del exilio. Entre ellas, solo en una aparecemos los tres: mi abuelo Juan, mi madre y yo. Un día de invierno, a juzgar por nuestras ropas, entramos con paso decidido al zoológico de la Casa de Campo de Madrid. Nosotras, cogidas fuertemente de la mano, con rostros alegres y ansiosos. Yo, con mi ponchito montonero traído directamente de tierras gauchas para la envidia de las grisuras europeas. Unos pasos por detrás, Juan. Con su gabardina elegante, su mirada ausente, sus zapatos mocasines y cierto aire provinciano en el andar. Y el sempiterno libro o diario bajo el brazo, lo que le hizo ganarse en Tucumán, tierra de apodos tan certeros como crueles, el mote de “el sobaco ilustrado”. Unos pasos por detrás, Juan, buscando incansablemente “el lugar en el que podrá permanecer en tanto que caminante”. Siempre me llamó la atención su forma de andar: con pasitos cortos, asustadizos, al borde del mundo. En entrevistas posteriores, él mismo llegó a describir la tarea del escritor como “caminar por una cornisa”. Y fueron esos andares temerosos los que hicieron que comenzaran a llamarlo “Quitilipi” en honor al pajarito santiagueño que, según la lengua quechua, “parpadea rápido”, va dando brincos y aparece o desaparece de manera siempre inesperada, cuando le da la gana. El quitilipi es asimismo un ave protectora que se representa en muchas urnas funerarias, sobre todo infantiles, en la tradición calchaquí. Es acaso posible que, a pesar de sus ausencias, Juan fuera mi quitilipi en ese Madrid del exilio, mi tótem protector, alma cargada de muertos y sabiduría que me ha ayudado a adentrarme en los caminos del pensamiento. En esos pasos errantes y desterrados, he sabido cobijarme, aunque él mismo no lo supiera nunca. Y, de ese modo, “anduvo por el aire / tropezando con artefactos / que giraban en la eternidad” (Juan González, De ella se decía).
El pensamiento, nos decía Heidegger, no es un mero medio para el conocimiento. Es el camino, vecino a la poesía, “que abre surcos en el campo del ser”. Y, retomando a Nietzsche, podríamos decir con él: “nuestro pensamiento debe tener la vigorosa fragancia de un campo de trigo en una tarde de verano”, ¿acaso somos capaces todos de olfatear esa fragancia?, ¿qué sentidos hemos perdido si nuestro pensar ha dejado de verse embriagado por semejantes aromas campestres? El mundo lleno de palabras y versos de Juan traía consigo esos olores del campo profundo, de caballos y sulkys en tardes primaverales, de calles con voces infantiles y quetupíes-bichofeos interrogándonos en su piar. Pájaros que atraviesan las siestas, llevando en sus alas toda la felicidad de un niño, pues solo ellos son capaces de “celebrar la fiesta de la tierra”. ¡Ah!, si pudiera recuperar esos aromas infantiles, “la calle súbitamente desierta de niños / arrastra un aire demente, perdido / Ah, si pudiera poblar la tierra de nuevo / con flores y campanas / con una sola lágrima / Si pudiera ser, Dios, esa palabra / ese viento lleno de polen / que nos trae la risa / Estallaría en nosotros un cielo / una primavera / hecha de luz y de pájaros” (Juan González, Si se pudiera).
Quizá podría afirmar, casi de manera rotunda, que mi abuelo Juan fue el primer transterrado de la familia. El primero en huir del terror, aun sin importarle lo que dejaba atrás. En cierto modo, todos le reprochamos su ausencia. De distintas maneras, la idea de abandono paterno estuvo presente en todos y fue cobrando forma de rencor con el paso de los años en cada uno de nosotros, cada cual con su dolor particular. Mi abuela tuvo que enfrentarse sola a la desaparición de un hijo, al cautiverio de otro, debió asumir mi crianza con apenas año y medio, y sobrellevar la melancolía endémica de su hijo menor, cuya alma también ha caminado siempre por los senderos de la poesía. Fue ella la que abandonó a golpes su timidez crónica para enfrentarse a genocidas y torturadores, para recorrer, conmigo en brazos, las cloacas y pasadizos subterráneos de ese país dictatorial. Juan nunca estuvo presente. Acaso una vez visitó un penal; sin embargo, nunca llamó a la puerta de un asesino para preguntar por el destino de su hijo. No sabemos si pasó noches en vela. Ni si lloró de incertidumbre, impotencia y dolor. Pero sí que no sufrió allanamientos. Tampoco lo requisaron en trenes, colectivos y salas de espera. Mucho menos lo torturaron, golpearon o humillaron. La dictadura la vivió de lejos, a miles de kilómetros de distancia, en debates literarios que tenían lugar por aquel entonces en célebres cafeterías madrileñas. Juan, el quitilipi, habitaba el espacio de la lengua, aquella que inventa el mundo, mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Escribió sus libros más bellos en esa época, fue sin embargo incapaz de escribir ni siquiera una línea de un habeas corpus. Tuvo hijos nuevos, conoció a mujeres hermosas al tiempo que el silencio y la iniquidad dejaban desiertas las calles que otrora había recorrido. Cuentan, sin embargo, que al enterarse de la desaparición de mi tío Hernán, una tristeza infinita hizo que se encerrara en su cuarto durante semanas, conmovido de espanto, paralizado de horror. Cuando atravesó el umbral de la puerta, después de días de encierro, su pelo se había teñido de blanco, “como si una luz viajara / por las cuencas de sus ojos / o en el polvo acumulado / junto a su frente” (Juan González, De ella se decía).
Juan se fue, como siempre, pues siempre se estaba yendo o nunca estaba presente. Se fue al exilio. Como todo poeta que se precie, desde el decreto platónico, hizo del destierro su lugar. Es posible que el filósofo griego estuviera en lo cierto, y a esos “falsificadores de la realidad”, como les gustaba definirlos a Platón, a esos maestros del arte imitativo y fabricantes de fantasmas, no podemos pedirles explicaciones ni rendirles cuentas sobre la organización de la polis. Ni paideia ni politeia, los poetas, para Platón, situados a gran distancia de la verdad, andan por el aire tropezando, jugando en las cornisas, encerrados en su propio narcisismo. Juan siempre se iba y nos dejaba solas, en aquel pequeño apartamento enmoquetado del barrio Salamanca, desde el cual mi madre y yo supimos protegernos de la barbarie. La última vez que lo vi, después de años, estaba ya viejo y consumido. Inseguro de sus pasos, me agarró fuertemente de la mano, pegó su pequeño y frágil cuerpo al mío y ambos, sumamente asustados y confundidos, nos atrevimos a asomarnos a la boca devoradora del siniestro Pozo de Vargas, donde encontraron al pobre Hernán, 38 años después de su desaparición. Juan ya no estaba en este mundo, se había perdido definitivamente en los abismos de la ensoñación y la demencia. Pero allí, al borde de esa caverna inconmensurable, consiguió volver a mí y recordar a su hijo, desde la ternura más conmovedora.
Afirmaba Adorno que después del horror nazi ya nunca más sería posible escribir poesía. El Lager o universo concentracional se erigió ante nosotros como el misterio inefable por antonomasia. Esa especie de “corazón de las tinieblas” que tuvo lugar en el seno mismo de la Europa civilizada, nos sumiría en un silencio glacial del cual, según Adorno, iba a resultar sumamente difícil salir. ¿Cómo hablar de la ignominia más absoluta? ¿Cómo relatar lo allí ocurrido? ¿Cómo salvarnos con el arte de la abyección que tuvo lugar? ¿De qué manera purificaríamos nuestras almas después de lo acontecido? ¿Volveríamos acaso a encontrar cobijo alguno en la belleza? En una de sus últimas entrevistas, el poeta tucumano Juan E. González, contraviniendo la sentencia adorniana, afirmaba: “la poesía tiene la capacidad de rescatarnos”. Y es más que probable que tuviera razón. Quizás él mismo pudo rescatarse, perdonarse a sí mismo, en cada uno de sus versos. Pues nada es donde falta la palabra. En ella, nos recogemos y permanecemos suspendidos, en los abismos más insondables, en las noches más oscuras. En la palabra, acontece el mundo. “Mundo que estás lleno de palabras / estallando en los labios / o iluminando una puerta” (Juan González, Tribulaciones de la lengua).