¿Qué hay después de la condena?
Dos casos nos duelen como sociedad este verano: el juicio por el asesinato racista de Fernando Báez Sosa en manos de 8 jóvenes de su misma edad y el debate oral por el asesinado de Lucio Dupuy en manos de las personas encargas de su cuidado. Ambos procesos judiciales nos hicieron estrujar las entrañas, por el dolor de una madre, por el odio de un grupo de jóvenes que mataron a sangre fría a otro joven, por el rostro de un niño inocente que murió en manos de su madre y su pareja.
La violencia nunca es un hecho aislado, ni nuevo ni mucho menos inusual. Quienes activan en movimientos feministas y de diversidad vienen contando y denunciando hace décadas las cifras de femicidios y transfemicidios, quienes luchan contra el racismo saben que el gatillo fácil se repite periódicamente y quienes trabajan sobre el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes saben que aún hay miles de infancias desprotegidas, víctimas de las más penosas violencias, a las que el Estado no llega a proteger.
Todas estas violencias toman otra forma y otra intensidad cuando entran en agenda mediática y social, cuando sabemos todos los nombres involucrados en la historia y, sobre todo, cuando logramos empatizar con la víctima.
Pero no todas las víctimas generan el mismo impacto en los medios de comunicación. El movimiento travesti canta desde hace décadas “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travestis en la cara de la gente”, y si bien los crímenes hacia el colectivo trans encuentran más empatía en el presente, nunca importa a los medios ni a la sociedad del mismo modo que otras víctimas.
El proceso penal es tan cruento y frío que el resultado siempre tiene sabor a poco para la sociedad. A veces la lentitud hace que también sea poco para la familia. El juego mediático de conocer cada historia requiere algo más que la empatía, se alimenta del morbo y los deseos de venganza de un gran número de personas. El deseo de tortura y de burla sobre los victimarios se convierte en un hecho independiente de aquella primera empatía.
Y seguro que alguien que lee estas palabras puede estar pensando ¿que dirías si Fernando o Lucio fueran tu hijo?, y claro, parte de la maquinaria del proceso penal tal como lo conocemos y cómo se difunde, es la individualización. Cuando, precisamente, lo que necesitamos son procesos de justicia para no aplicar cada uno la condena que puede querer si pensamos siempre nuestro ser querido como víctima.
El deseo de que la persona culpable se pudra en la cárcel, el deseo de que la abusen y golpeen y todas las formas de tortura que se pueden leer estos días en las redes sociales, parece ser el resultado de ser espectador de una justicia que se circunscribe a castigar con la cárcel, y que también sostiene a las cárceles como espacios de reproducción de la violencia.
Quizás no son tiempos de reflexiones teóricas ni de profundos posicionamientos éticos sobre la utilidad del sistema carcelario, pero sí deberían ser tiempos de pensar qué hay más allá de la pena y del odio que hierve en cada cuerpo que pide que los culpables sean abusados.
¿Cómo modificamos los modos de ser violentos para que las cosas no se reproduzcan? ¿Cuáles son las medidas a mediano y largo plazo que nos pueden ayudar a cuidar nuestra humanidad?
Nada de lo que vivimos en nuestro país es absolutamente nuevo e inusual, aunque algunas personas disfrutan creer que lo que nos pasa, nos pasa exclusivamente a nosotros.
Tenemos décadas de violencia, de procesos penales, cadenas perpetuas y torturas en la historia reciente de las democracias de occidente. Nuestros espasmos punitivistas parecen ser el correlato de un desencanto por esas otras áreas del Estado que no son el Poder Judicial. Creer que la única posibilidad de justicia es la putrefacción de los victimarios en la cárcel es la contracara de la falta de creencia en que la realidad puede ser transformada y que las condiciones de posibilidad pueden modificarse.
Un Poder Judicial cuestionado y una consecución de cadenas perpetuas parecen ser otro dato a tener presente. Respirar, sobreponernos al hervor del proceso penal y volver a pensar en cómo estar mejor no es una fórmula nueva ni mágica, pero en estos momentos parece indispensable.
Preguntarnos una y mil veces ¿qué hay después de la condena? 5, 8 o 10 cadenas perpetuas, ¿evitarán que un crimen racista vuelva a suceder? La emergencia de la violencia hacia las infancias ¿se detendrá ante máximas condenas?.
Y sobre todo, ¿que vamos hacer con el ejercicio de odiar de la sociedad, que crece día a día, cuando no alcancen las perpetuas?
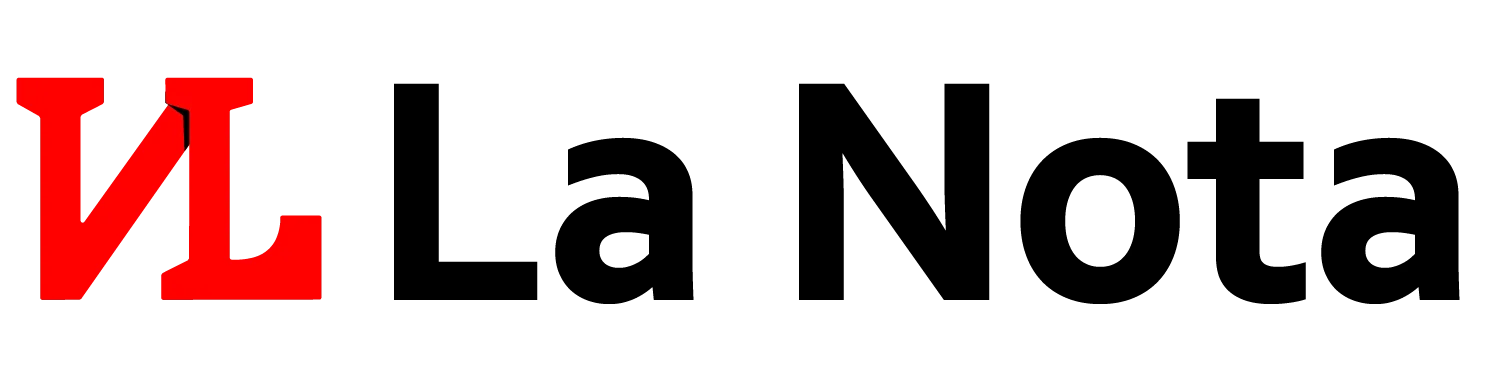







Deja tu comentario