Peces, olivos y flores: una crónica en pandemia
Este relato se escribió en un taller de escritura grupal “Narrar mi memoria: identidad y cuerpos”, dictado por María José Bovi, en el año 2023. Luego, se trabajó en el taller de escritura, lectura y edición Marea Emocional. La pandemia y la muerte se vuelven palabra y, después de años, una puede despedir a sus seres queridos con la palabra y el cuento de aquel momento que todavía no sabemos o podemos apalabrar.

Peces, olivos y flores: una crónica en pandemia
Por Belén Barcala
A la memoria de mi abuelo Tulio.
¿Temblor?
Algo vibra desde abajo.
Encuentro el epicentro. El celular cayó al piso y mi mamá me está llamando. Afuera no sé si es de día o es de noche, la cortina es impenetrable. Estamos encerrados o, mejor dicho, en “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”. Alberto Fernández nos confirmó lo inevitable hace unas pocas semanas: también somos parte del mundo. Cuando la conferencia terminó, las manos me temblaban. Primero sentí el miedo, después recuerdo que vi el reloj y me dio vértigo: solo quedaban un par de horas antes del toque de queda. Así empezó mi ansiedad.
Un 20 de marzo, Argentina entró en cuarentena obligatoria. Fue la primera vez en cuarenta años que no marchamos por la Memoria de nuestro país. Ahora estamos en abril y parecen vacaciones de verano, hace calor y el tiempo transcurre como una siesta eterna. Acabo de mudarme a una casa donde abunda la humedad y las cucarachas, vivo con dos amigos y somos más animales que personas. El desafío que tengo por delante no es compatible con la llegada de una pandemia que sacude al mundo entero.
¿Qué pasa? Estoy dormida, pero atiendo. Es mi cumpleaños y mis padres prepararon una sofisticada táctica para cruzar las vallas: tienen permiso de circulación impreso, fotocopias del permiso y un discurso sin fisuras que justifica por qué están afuera de sus casas. Yo, mientras tanto, planeo darme una pausa de tanta realidad. Mi casi novio me dejó, aprovechando el trágico clima mundial, y el contrato de trabajo que tanto esperaba se cayó con la llegada de la pandemia. Me digo que todo va a estar bien, quiero celebrar un año más de vida tirando algo en la parrillita de la terraza, con los chicos, mis viejos, musiquita y cerveza para pasar el calor. Y sidra, mucha sidra con hielo. Se respira anarquía.
La vida ahora es esperar las conferencias de Alberto Fernández para saber cómo sigue todo esto aunque no podamos transformar nada. Videollamadas con amigos y familia, vino, porro, muebles comprados por internet… Despertamos sin alarma y nos sabemos privilegiados en tiempos dantescos. Todos y cada uno somos una especie, entre tantas, que lucha por su derecho de existir. Empezamos a darnos cuenta lo que la supervivencia significa, la muerte nos ruge desde nuestras entrañas, en un eco sin final. Ruleta rusa, te toca o no te toca. ¿Te tocó? te vence o no te vence. No queda espacio para lo que hay en el medio. Vamos a pagar las secuelas de esta película de ficción durante mucho más tiempo de lo que imaginamos.
¿Mi mamá está llorando? Le digo que se calme, no la entiendo. ¿Qué le pasó al abuelo? ¿Está muerto? Pausa en la respuesta. Cuando al fín toma aire, me responde que no. El problema de la esperanza es cuando la tenés.
Mi abuelo se convertía en un ejemplo del impacto en la tercera edad. El aislamiento lo deprimió. Cuando nos llamábamos, se escuchaba irritable, “ni con el gobierno militar nos tenían así”. ¡Peor que en la dictadura!, decía al teléfono. Estaba convencido de que había una campaña del miedo puesta al servicio del imperio farmacéutico, del dinero y del poder. Alguna vez contá cuántas propagandas de remedios pasan en un corte comercial, vas a ver lo que te digo; decía en el último tiempo. Se había dedicado más de sesenta años al periodismo, a las historias y al cómo contarlas; escribía las noticias de la política, esas que se inscriben en los bordes de la verdad y la mentira.
Siempre mencionaba: yo vi pasar 18 presidentes, 17 gobernadores y muchos golpes de Estado. Comenzó su carrera en el diario Noticias cuando Gelsi era gobernador, cubriendo el forcejeo por el avance de la educación privada. Así empezó a pasillear como buen señor inglés por toda la Casa de Gobierno, agudizando los oídos y haciendo preguntas. Algo de esa primera imagen le debe haber gustado porque terminó siendo el Secretario de Prensa del gobierno de Amado Juri años después.
Lo dejaron cesante en cuanto se instaló el régimen militar. Una madrugada le tiraron abajo la puerta del departamento donde vivía, lo amenazaron y le exigieron dar nombres. Mi abuela siempre cuenta que pensó en tirar a los chicos por la ventana, en un segundo evaluó si podían sobrevivir la caída desde el segundo piso. No les di ni un nombre, expresó levantando el dedo cuando me contó por primera vez esa historia horrorosa. Yo sospecho que lo salvó alguna relación de respeto por parte del Jefe de Policía. Unos años antes del golpe del 76, el gobernador le había dado la tarea de intervenir la división de prensa de la Policía, “había que mejorar la imagen”.
Sin trabajo y con miedo, empezó a vender azúcar en la feria de Villa Luján. Cuando un colega lo encontró, le prometió un nuevo trabajo. Días después, recibió una oferta en San Salvador de Jujuy para dirigir el diario de la provincia El Pregón. Volvió a Tucumán en el 81.
Cuando yo tenía seis años, mi mamá se fue, pero mi abuelo me buscaba todas las tardes del colegio. Entraba al edificio con sus sacos enormes, el paraguas y un maletín. Bajo la luz de la araña que colgaba del hall de entrada, parecía un personaje sacado de Peaky Blinders, aunque criollo. Le decían Coya.
A la salida de clases, los grandes me demoraban en una habitación vidriada que la llamaban la pecera. Estaba en el gabinete psicopedagógico y, a través del vidrio, yo lo veía. Mi abuelo era un señor muy alto y con gran amabilidad en su mirada. Yo crecí con esos ojos observándome y aprendí a mirar al mundo así, él me lo enseñó. Tomaba mi mano y me esperaba en mis pasos cortos, con el traqueteo de la mochila carrito de Barbie que arrastraba. Con él entendí que la paciencia es amor. Por él aprendí a tomarme, quizás, demasiado tiempo.
Visitaba su despacho dentro de ese palacete y jugaba en aquellos pisos bien lustrados que parecían un gran tablero de ajedrez. Unos años después, ya no visitabamos ese lugar. En cambio, me llevaba a otro edificio donde tenía que hacer silencio todo el tiempo. Tenían peceras, como en mi escuela, donde la gente entraba a hablar. El piso estaba alfombrado, también me gustaba jugar ahí. Era Director de Radio Nacional. Además de mi guardián en las calles y chofer personal, el abuelo que me llevaba a Sir Harris a comer tostados de ternera y queso.
Se llamaba Tulio y murió el 4 de junio de 2020. Ingresó a la terapia intensiva durante la madrugada de mi cumpleaños, un 24 de abril, mientras yo soñaba con él. Cuando la llamada de mi madre me despertó, todavía llevaba encima la sensación de su abrazo. El momento había llegado y supe que no estaba preparada.
Unas horas antes le expliqué a mi abuela: hay que esperar, es por la seguridad de ustedes… No vendrían a mi cumpleaños y sabía que les afectaría, pero la decisión estaba tomada y sin derecho a réplica. Huí cobardemente cuando mi abuela me preguntó si quería hablar con él.
Esa noche, mis sueños me trajeron la noticia.
Viajaba en un auto con amigas, bordeábamos una curva de la ruta de Tafí del Valle que llevaba a mi casa. Parábamos en una fiesta donde yo no quería entrar, fue cuando me caí por el precipicio de la montaña. Rodé hasta que mi cuerpo tocó el llano, estaba herida. Grité, pedí ayuda, pero estaba sola ahí abajo. Caminé días y días, perdida, intentando regresar a la ciudad. Increíblemente, llegué. Estuve internada porque estaba deshidratada, me bañaron, me cambiaron y dormí por muchos días para recuperarme. Todavía puedo sentir la suavidad del algodón en la ropa que me dió el hospital de mis sueños. Escena siguiente: regreso a clases, estoy en una habitación totalmente vidriada con tarimas que se parece a la sala velatoria de Flores. Veo gente de la facultad y estoy entusiasmada por volver. Cuando la clase está a punto de empezar, veo a mi abuelo a través del vidrio, entonces salgo a buscarlo. Él no se da cuenta, está es una especie de fila, probablemente está esperando para pagar algo. Es más joven, de hecho, tiene una edad que yo nunca conocí, pero lo reconozco, es el mismo. Como siempre, se alegra de verme. Nos abrazamos muy fuerte, yo le cuento que estuve perdida mucho tiempo pero que, al final, encontré el camino de vuelta a casa. Sobreviví. Le menciono rápido el episodio traumático porque tengo que volver a clases. Quedamos en vernos en el café después. Lo abrazo fuerte, estoy feliz, regreso corriendo al aula pecera de Filosofía. Es el final.
Mientras tanto, él cayó descompensado. Cuenta mi abuela que lo escuchó ir al baño y, como no volvía, se levantó a buscarlo. Estaba tirado en el piso de uno de los cuartos. No sabemos qué pasó, ni cuánto tiempo estuvo así, o por qué ahí. Mi abuela se asustó y pidió ayuda. Mi tío llegó rápido a levantar su peso muerto. Divagaba. Dicen que se agarró del marco de la puerta de entrada, resistiéndose, cuando quisieron llevarlo a la guardia más cercana. No, No, gritaba. Tuvieron que forcejear sus dedos para que se soltara. Nunca más volvió a su casa.
Pasaron cuarenta y un días hasta que murió, en ese lapsus senté las bases de una ansiedad que me atormentaría varios años después.
Hasta sus 82 años tomó el colectivo en la esquina de su casa. Ya no podía manejar, pero no faltaba a su cita en el centro, religiosamente, de lunes a viernes, incluyendo feriados. Todas las mañanas salía a buscar noticias. Cuando empecé la facultad, iniciamos un ritual: desayunábamos juntos en el centro y cambiábamos de bar cuando nos aburríamos. Nuestro último fue Los Olivos, esquina 24 y Junín. A los paros de la Universidad Pública Argentina le debo cada uno de nuestros encuentros espontáneos.
Él último no fue ameno. Las calles estaban convulsionadas y la gente preocupada, estaba terminando febrero y, justo cuando la ciudad se reactivaba, llegó la primicia de un remoto virus. En algún lugar, muy lejos, el número de contagiados aumentaba y aquí se volvía un tema de conversación. A mi abuelo lo vi a través del vidrio, en la mesa de siempre, cerca de la entrada. Estaba solo y había pocas personas en el bar, la gente empezaba a tener miedo y quedarse en casa. Él no me esperaba, fui nombrando de a poco la situación para no alterarlo. Solo eran medidas preventivas… dejar de usar el colectivo, evitar los taxis en lo posible, usar barbijo si teníamos que salir a hacer algún trámite, matar al virus con alcohol. Al final, no fue el forcejeo que me esperaba. No dijo demasiado, estaba triste.
Recordé eso cada vez que lo visité en el sanatorio. Estaba en una sala espantosa donde se respiraba esperanza y muerte, en terapia intensiva. Lo indujeron a un coma farmacológico, no sabían qué tenía, pero no era Covid. Solo podíamos acercarnos a su camilla a observar, sin tocarlo, veinte minutos al día, por protocolo. Según la enfermera que me tocaba, conseguía maniobrar más o menos. Nadie sabe muy bien de qué murió exactamente, se llevó con él la noticia. Falla multiorgánica, nos dijeron.
Unos días antes, nos había mostrado todos los signos de recuperación. Nos anunciaron que en cualquier momento lo pasarían a una habitación. Estaba feliz y le dije que en poco tiempo iba a salir de ahí, él apenas podía hablar. Vi una lágrima muy brillante deslizarse por su rostro, me apretó fuerte la mano. Balbuceó con la tráquea intervenida, entendí que me preguntaba por mi abuela. La abuela está bien, todos estamos bien, vos quedate tranquilo. Pero todo cambió en cuestión de horas, una infección había alcanzado los riñones y la doctora nos dijo que ya no había más por hacer. Nos llamaron para despedirnos y apagaron las máquinas.
Estaba en su casa cuando escuché sonar el teléfono del comedor, sabía que era el sanatorio anunciando lo inevitable. El problema de la esperanza es cuando la tenés. Tenía un lado de la cabeza apoyada en la almohada, cerré los ojos y me tapé con la colcha. No podía llorar.
Los enfermeros solo trasladaron su cuerpo a la morgue. Por protocolo, no podían tener más contacto, aunque aún había que vestirlo para su funeral. La habitación era minúscula, metí medio cuerpo y ví a mi papá intentando maniobrar aquello que empezaba a endurecerse. Ya no era mi abuelo, parecía un muñeco de trapo, un títere. Mi tío forcejeaba y, de tanto en tanto, se detenía a llorar. Sentí envidia y me hice lugar a los empujones, había que terminar rápido, no había tiempo, se estaba empezando a enfriar y cada vez era más difícil moverlo. Estaba hinchado, no lograba prender los botones de las muñecas. Vi más de lo que había visto jamás, su vello púbico y sus lunares. Levanté el cierre de su pantalón y, cuando terminé, me acerqué a darle un beso en la frente. Tenía olor a muerto y llevaba tatuada una cicatriz en la garganta por la traqueotomía. Todo deja marcas.
Cremar, no enterrar, por protocolo. Aunque con un pequeño velatorio en la pecera de Flores. No la de mis sueños. El cielo se había cerrado y, aunque eran las seis de la tarde, parecía de noche. El viento fuerte que corría a la mañana había traído la lluvia que, después, se convirtió en tormenta. Una pequeña multitud de gente colmaba la vereda. Solo se podía entrar al edificio en grupo de cinco personas, por única vez, y por no más de quince minutos. Debajo de los paraguas arrimaban los barbijos, no entendía las palabras detrás de la tela, pero intenté concentrarme en los ojos de quienes me hablaban y corresponderles el gesto.
Tucumán dejaba atrás la fase de aislamiento y mi abuelo se distanciaba de mí para siempre.
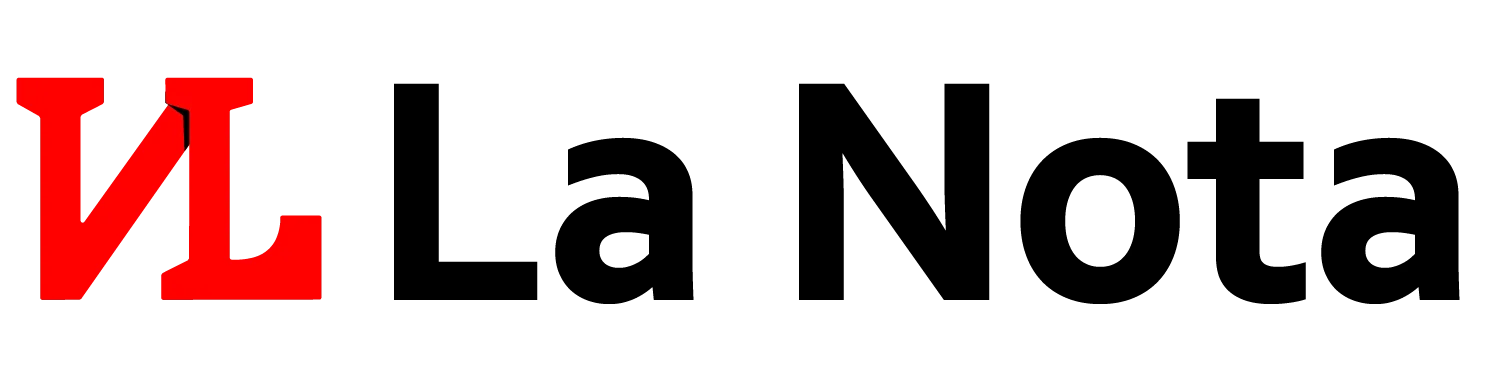






Deja tu comentario