Pesar, incertidumbre y posibilidad
En marzo de 2017, la revista cultural DIXI (he dicho), publicaba una crónica de Graciela Colombres Garmendia. El 19 de mayo de ese mismo año murió a causa de cáncer, una enfermedad con la que luchó más de dos años. Hoy, desde La Nota, la recordamos por su compromiso con su profesión de periodista y escritora.
(Por Graciela Colombres Garmendia -texto-, Valentina Becker -fotografías- y Lucía Palenzuela -producción audiovisual-, desde San Miguel de Tucumán*)
Mi nombre es Graciela Colombres Garmendia. No sé qué te dirá a vos, pero, como a mí no me queda del todo cómodo, prefiero que me digan “Gatta”. Tengo 31 años y un gato gris que se llama Mishagui, que en estos momentos comparte la colcha conmigo. Soy periodista y, aunque suene raro, me gusta escribir sobre las cosas lindas del mundo.
En mi tiempo libre hago deportes: hace 10 años empecé con las artes marciales, primero kung fu y, luego, jiu jitsu. Pienso que, eventualmente y en caso de necesidad, podré defenderme de una amenaza. Cuando el tiempo está agradable, salgo a correr, o agarro la bici y me voy al cerro. Cuando el tiempo está feo, subo igual.
Por eso quizá tardé tanto en saber lo que estaba pasando.
Los compromisos sociales me sofocan desde siempre. Algunos años atrás, me di cuenta de que los digiero mejor con alguna bebida en la mano: cerveza en verano y vino en invierno (o fernet cuando hay Coca Light). Me gusta comer sano y degustar sabores nuevos; compartir mates en lugares verdes y meterme al mar. Cuando me alejo de la ciudad, respiro profundo, escucho profundo y sonrío profundo. Cuando estoy en la ciudad, escucho música y veo series en la televisión.
Nunca había tenido una enfermedad realmente grave. Por eso nunca se me ocurrió que podía pasarme a mí.
En las vacaciones leo y voy a la playa. Durante el año también quisiera hacer ambas cosas, pero no tengo mar ni tiempo. Me gusta estudiar; soy muy metódica, disciplinada y constante. A veces también soy terca, y me molesta que duden de mi capacidad o compromiso. Me gusta que mi casa esté limpia y ordenada; me ofusca sentir que desperdicio algo, sobre todo el agua, el tiempo y la energía míos o del mundo.
Cuando me pongo nerviosa, suelo hacer chistes tontos. Por eso quizás al principio todo era una broma.
Cuando viajo me gusta conocer los parques, comer la comida típica del lugar, caminar dejándome llevar y observar el paisaje que se abre ante mis ojos. La gente dice que soy muy buenita; yo creo que hay gente demasiado mala. La gente tiende a decir que soy muy tierna; yo creo que son mis cachetes. Me cuesta dar abrazos, expresar una crítica o discutir. No sé bailar, cantar ni actuar, ni entiendo mucho de números y no tengo intenciones de aprender.
No tengo miedo a la muerte, pero sí terror al sufrimiento y a la convalecencia. Por eso quizás me duele tanto.

Amo a mis amigos y a mi familia, aunque no sea de verlos mucho. Se me da mejor el amor a la distancia y en silencio. Amo a mi novia “Pili” y cuando no me pide abrazos es cuando más quiero dárselos. Se me da mucho mejor pensar que sentir y escribir que decir. Siempre trato de hacer lo que considero correcto.
Por eso quizá quiero mostrarme más fuerte de lo que realmente soy.
Cuando era chica soñaba con ser ninja o surfista. Todavía me falta práctica. Todavía quiero escribir un libro o un guión, y conocer más ciudades. Quiero alcanzar metas que me parezcan imposibles. Quiero una casa con jardín, una pequeña huerta, un hijo y quiero hacer durar el amor todo lo que sea posible.
Por esto es que no me quiero morir de cáncer, ni ahora ni nunca.
Dolor
La primera sensación que una experimenta cuando se entera que tiene cáncer es dolor. El diagnóstico duele, tan solo la palabra cáncer duele. Duele imaginarte arrodillada en el baño abrazando el inodoro mientras vomitás; duele pensar que tu pelo se va a caer a mechones; duele pensar en agujas, en camas y bisturís. Duele proyectarte enferma durante meses o años; duele tener que dejar todas tus metas a un costado y entender que el único objetivo que importa ahora es sobrevivir. Duele pensar que tal vez mueras demasiado rápido.
Y todo ese dolor es imaginario. Después llega el real.
Uno de los libros que leí luego del diagnóstico decía que del dolor no podemos escapar, pero sí del sufrimiento. Ese fue uno de los primeros objetivos que me puse: que me duela solo lo que me tenga que doler, pero que no me duelan los miedos ni los sueños truncados.
El dolor llegó un 7 de mayo de 2015. Tras siete horas de cirugía, me levanté pidiendo por favor que me duerman de vuelta. Le agarré el brazo al anestesiólogo y le rogué que me sedara: quería despertar cuando todo pasara. ¿Por qué no? Él me explicaba que eso no era posible, como tampoco era posible aplicarme más analgésicos de los que ya me habían puesto. Tenía la boca totalmente seca, pedí agua y me enteré que por algunos días no iba a poder tomar nada. Yo sabía que iba a sentir dolor, no entendía por qué además tenía que padecer sed.

Nueve tubos salían de alguna parte de mi cuerpo. Algo así como 40 grapas mantenían cerrado el tajo que empezaba debajo de mi pecho y se extendía hasta bien abajo. Sólo podía mover los brazos y las manos para tocar el botón de la enfermería o para cambiar el canal de la televisión. Siempre y cuando no se me cayeran los controles. Porque ahí ya sólo quedaba esperar. Sacaba fuerzas del resultado de la operación. Había sido “un éxito”: me habían sacado el tumor y con él, mis ovarios, útero, bazo, una parte del intestino delgado, una parte del intestino grueso, parte del recto, del peritoneo (que ahí me enteré que es una bolsa que recubre los órganos del abdomen) y el epiplón (un no sé qué que está por ahí). Claro que “un éxito” en la lucha contra el cáncer es siempre relativo. Eso lo entendería después.
Estuve ocho días en terapia intermedia, donde el dolor mutaba constantemente de forma, pero nunca se terminaba de ir. Me dolían las heridas de la cirugía; me dolía la lentitud conque pasaba el tiempo; me dolía no saber si afuera era de día o noche, si hacía frío o calor. Me dolía depender totalmente de los enfermeros, me dolía cuando me tocaba un enfermero con pocas ganas de trabajar. Me dolía no poder tomar un trago de agua ni girar el cuerpo para poder dormir. Me dolía cuando se acababan las horas de visita y me quedaba sola. Me dolía mi cuerpo empotrado en la cama. Me dolía que me saquen sangre todos los días y que me hagan tantas radiografías (que implicaban levantar el torso algunos centímetros, lo que era demasiado). Me dolía mirarme al espejo y descubrir una nueva imagen. ¿Cómo era posible que en ocho días mi cuerpo, al que tanto había cuidado y fortalecido en los últimos años, se hubiera transformado en algo tan chiquito y frágil? ¿Dónde estaba yo y quién era esa persona demacrada que me devolvía el reflejo? Me dolía la cabeza, que no se había hecho una idea real del sufrimiento que iba a padecer. Me dolía el corazón, que buscaba alguna explicación. A esa altura estaba claro que no había podido separar lo suficiente el dolor del sufrimiento.
El primer día en una habitación del hospital me dolió escuchar el llanto de un bebé y pensar que yo no podría tener un hijo de mi vientre, aunque nunca lo había considerado seriamente. También me dolió saber que, en adelante, debía ser todo lo cuidadosa que nunca había sido. Vacunas, alcohol en gel y distancia con los enfermos; evitar los lugares cerrados; cocinar bien la comida, y si hace frío, mejor quedarse en la casa. ¿Qué?
Toser, comer, caminar, ir al baño. Todo dolía un poco, mucho o demasiado. Dormir algunas horas seguidas era una bendición. Pero las heridas que no matan, cicatrizan: bien o mal, yo iba reponiéndome para el segundo round. En la otra esquina me esperaba raba la quimioterapia. Me anticiparon que era pesada sin tregua, pero no resultó tan horrible como pensé. Tuve muy pocas náuseas y, aunque perdí un montón de pelo, no quedé pelada. Ahí se fueron dos fantasmas. Vinieron una serie de tormentos gastrointestinales con los que lucho hasta hoy. Durante algunos días sufrí una alergia tremenda y en otros momentos no tenía más energía que la suficiente para trasladarme de la cama al sillón. Desde allí veía cómo la vida, la vida de los otros, pasaba.
Mientras tanto, sentía que a la mía me la habían robado o, mejor dicho, extirpado.
Tratar de adivinar cómo me iba a sentir o qué iba a sentir a corto, mediano o largo plazo era y es imposible. Yo había errado varios pronósticos, para ser exacta, todos. Lo que creía que iba a soportar sin problemas se me había hecho casi insostenible; lo que pensaba que me iba a pasar, no pasó. Y lo que no tenía ni idea de que podía ocurrir, ocurrió.

Es muy común que, después de una cirugía tan violenta como la mía, salgan bridas. Un 97% o algo así de común. Eso lo saben todos los médicos, pero a mí nadie me avisó. Yo no entendía entonces por qué me estaba retorciendo del dolor de panza unos meses después. Y no, una buscapina no sirve, dos ibuprofenos tampoco, una inyección de dexametasona no parece suficiente. “Probá ketorolac, que calma lo que sea”, me decían. Bueno, a mí no. Y unas gotitas de tramadol, ese primo hermano de la morfina. Cuántos colores tiene el dolor y qué oscuro que se ve cuando una está ahí adentro.
Ese dolor de panza fue mutando. A veces sentía puntadas, a veces retorcijones y, a veces, otro tipo de ardores. El padecimiento a veces era breve y muy intenso, y a veces se extendía durante horas. A veces los analgésicos servían y otras, no. A veces me agarraba a la mitad de la noche y como venía se iba y otras veces podía pasar un mes entero en el que comer se volvía una verdadera tortura. A veces sentía molestias en la panza; otras veces se trasladaban al hombro y, otras veces, aunque menos frecuentemente, se ubicaban atrás de las costillas. En algunas ocasiones me internaron después de jornadas interminables en las que el dolor me consumía y me dejaba hecha cenizas, hasta el punto de que tirarme por el balcón parecía la única manera de detenerlo. Y lo único que yo quería era que se detuviese. Pinchazos, sueros, ayunos, dietas y un dolor que no dice adiós, sino hasta la vista. Desde ese momento, ir al baño es siempre una victoria y pretender tener un abdomen chato, una utopía.
¿Ya dije que duele haber trabajado en un proyecto de persona por años y que ese proyecto sea masacrado en unos meses? Ese sentimiento, esa frustración, siempre vuelven.
Duele empezar a reacomodar la rutina, con el afán de recuperar esa tan añorada “normalidad” que es dar la salud por sentada y que un estudio vuelva a dar mal. Eso duele un montón, como si el bisturí hubiese pasado ahora por el corazón.

Yo me había puesto un objetivo y era metódica para cumplirlo. Hasta octubre de 2015 iba a luchar; iba a bancarme los dolores; iba a cuidarme de todas las maneras posibles; iba a hacer todas las terapias que potencialmente me podían salvar; iba a poner el pecho y me iba a acreditar el triunfo más importante de mi vida. Los estudios empezaron a dar bien, volví a trabajar, volví a entrenar y, aunque en mi panza se seguía librando una batalla campal, ya casi podía vivir una vida casi, casi, normal. ¿Por qué, si estaba todo tan bien calculado, los marcadores tumorales (sustancia que se puede detectar a través de un análisis de sangre que sirve de indicador sobre la presencia de actividad tumoral) volvieron a subir sólo un par de meses después de terminar con la quimioterapia y mientras estaba haciendo otra de manera preventiva? La respuesta apareció en las imágenes de una PET (tomografía por emisión de positrones): había unos puntitos en mi abdomen. Digamos, unos puntitos suspensivos, porque esto todavía no terminó.
Otra cirugía, mucho menos dolor del físico, mucho más dolor emocional. Esos nódulos no podían ser sacados, eran muchos más que unos puntos suspensivos y no les seguía ningún silencio. “Mirá el lado positivo, te sacamos las bridas”. “Quizás tengas que pensar en convivir con tu cáncer: hay que tratar de mantenerlo controlado”. “Hay muchas cosas por hacer, hay una quimioterapia y después hay otra, y este estudio que podés probar y estos otros que vas a tener que seguir haciéndote. ¿Y sabés qué? La ciencia avanza un montón, vamos por buen camino”. Hay que aguantar. Hay que convivir, sobrevivir, subsistir. Las palabras de aliento sobraban, pero yo quería matarme o que me mate la enfermedad, pero que lo haga rápido, no así, no jugando con el desgaste.
Otra vez, muy ilusa de mi parte. El cáncer desgasta un montón y, mientras más cansancio, más dolor.
Después siguieron un par de quimioterapias más, pero había algo que yo tenía que entender. Nosotros, los llamados “platino resistentes”, es decir los que tenemos un tumor que resiste a las quimioterapias con base de platino tenemos, por añadidura, un panorama un poco más oscuro que el resto, un poco bastante. Algo así como que hay que tener más que buena suerte para que las siguientes quimioterapias hagan algo. Y así, uno se sube al barco sabiendo que existen muchas chances de que vaya a hundirse.

La siguiente quimioterapia se presentaba como menos nociva. “Lo peor es venir a ponértela”, me habían dicho. La realidad es que la aplicación me dejaba en cama por varios días. Fiebre, cansancio, dolores musculares, de cabeza, de panza, náuseas, diarrea y vómitos. Ah, y no funciona. Como tampoco lo hizo la siguiente. Duele que las quimioterapias vayan pasando una tras otra y que lo que cambie sean los efectos secundarios, pero no el resultado final: seguir teniendo cáncer. En el medio, una cirugía por una infección, otra internación y a mi barco ya se lo veía mitad lleno, como la metáfora del vaso, pero yo ahogándome.
Si al principio de la enfermedad añoraba hacer deportes o mis actividades cotidianas, en 2016 era todo un logro poder salir a caminar o tomar unos mates. Duele mucho que te vayan sacando no solo las grandes alegrías, sino también las pequeñas. Que te vayan reduciendo cada vez más tus momentos de placer, hasta el punto de que uno agradece el día que puede simplemente comer algo o moverse con cierta libertad en el espacio.
Además, no saber cuándo se va a acabar el dolor, si es que eso sucede, es tremendo. Otra vez la cabeza anticipa los pesares, y destruye sueños y proyectos. Otra vez hay que luchar en dos frentes, contra la enfermedad y contra una misma. Otra vez el futuro incierto.

Incertidumbre
La segunda palabra con la que definiría la enfermedad es “incertidumbre”. Hay tantas preguntas que una se hace sobre el cáncer y tan inmensa la variedad de las respuestas… Todo abruma. Lo primero que una tiene que asumir es que nada es seguro. Ni la cura ni la muerte ni el diagnóstico ni, mucho menos, el pronóstico. Existen casos trágicos y casos milagrosos. No hay una receta 100% efectiva; cada caso es un mundo que se conforma por la relación entre el tumor, la persona y todo, todo, lo que los rodea. Nadie puede anticipar qué saldrá de esa mezcla.
Sumergida en esa situación, ya no parece haber un camino por el que andar, ni siquiera dos, como para decir que lo complicado es decidirse entre ellos. Ahora estoy en un bosque, en un desierto o en el medio del mar. No hay nada ni nadie que sepa a ciencia cierta por dónde ir. Y ahí estoy, más débil que nunca, sin saber para dónde agarrar. Sin siquiera saber si hay que caminar.
Ya no puedo predecir cómo me voy a sentir mañana. Tengo que vivir hoy, disfrutar del presente cuando se pueda y sobrevivirlo cuando no queda otra. La batalla transcurre día a día, según las necesidades y las posibilidades. Y la cabeza y las emociones, bueno, algunos días vuelan, otros caen a la tierra y otros se hunden en el suelo.
Los consejos, muchas veces más que certidumbre, traen mareos. Es increíble la cantidad de gente e información que llegan a casa cuando se abren las puertas. Cientas de maneras de curarse y una tan enferma. Así de irónico. Esperanzas que suben y bajan, frustraciones y volver a tratar. Aun así, decido ser receptiva, pero crítica, porque jugársela de héroe en todas las batallas desgasta. Y hay que tener cuidado, porque creer que la salud está en nuestras manos puede darnos toda la fuerza para levantarnos solo para que ese mismo peso sea el que después nos desplome en el piso. Hay que respetar los momentos. Los de ser héroes y los de ser cobardes. Los de controlar nuestros terrores y los de exteriorizarlos. Los de activarnos y los de descansar.

¿Cómo me activé? Me alimento de manera saludable, más saludable de lo que ya comía. Hay cientos de páginas y sujetos dispuestos a dar sugerencias sobre comidas que “curan” el cáncer: no sé si les daría tanto crédito, pero no se puede negar que hay una intoxicación en mi cuerpo, que la quimioterapia te intoxica aún más y que alimentarse sano debería ser, por lo menos, una obviedad. En un primer momento traté de eliminar todo lo potencialmente cancerígeno. Quien haya intentado esto sabe lo insoportable e incoherente que se torna el propósito porque, claro, no todos coinciden sobre qué puede y qué no puede provocar cáncer. Al ser tan complejo, un nutricionista se vuelve un buen aliado. Medicina tradicional, ayurveda, dietas fisiológicas y brebajes varios. Toda una experiencia para el paladar y el estómago. Ahora opto por intentar entender mi cuerpo y darle lo que necesite.
El siguiente paso fue fortalecerme físicamente. Siempre hice deportes: eso jugó a mi favor. Estaba fuerte y pude soportar una gran cantidad de maltratos, pero mi cuerpo quedó herido y necesita tiempo para recuperarse. Cuando la salud lo permite, vuelvo a moverme. Esto es necesario no sólo porque nos fortalece, nos oxigena y nos ayuda a eliminar las toxinas, sino y sobre todo, porque levanta el ánimo, al que también golpearon bastante en el último tiempo. Claro está, en ningún lado leí que el deporte cure el cáncer. Así y todo, hasta los oncólogos, tan reacios a dar consejos, lo recomiendan. Y si no nos da para movernos de la cama, hay que respirar. Respirar profundo, meditar, relajarse, hacer reiki. Que la angustia no nos inmovilice, que la energía fluya.
Otra recomendación que dan los oncólogos, los amigos y la familia es hacer terapia. Hablar con alguien fuera de nuestro círculo. Yo voy a una psicóloga, que me ayuda a centrarme cuando mis miedos me desbordan. También hice bioneuroemoción, una terapia, digamos, más invasiva, que se mete en los recodos profundos del inconsciente en la búsqueda de las emociones y acciones que enferman. Y mucha, mucha introspección. ¿Me curará algo de esto? Ni idea, pero y ante esa incertidumbre, solo tomo lo que disfruto. Y esto es importantísimo, los enfermos y sus seres queridos tenemos que entender que ya sufrimos demasiado: en lo posible, no nos agreguemos más cargas.
Con la cabeza débil no se le puede ganar al cáncer, mucho menos con el espíritu débil. ¿Qué es el espíritu? Ni idea, pero digamos que eso que te levanta el ánimo, que te da energía para seguir luchándola. Hay muchísimas maneras de alimentar el espíritu: la religión, la meditación, todo lo que escribí arriba, y cualquier cosa que nos conecte con nosotros mismos y nos haga sentir bien.
Y quizás me anime a decir que entre tanta incertidumbre, ahí está la clave: sentirme bien. Tengo que hacer lo que me haga sentir bien, esa es la única luz que me alumbra en esta noche tan larga.

Posibilidad
En mi caso, mi luz son las personas que me rodean y me quieren. Son lucecitas, como luciérnagas alumbrando la inmensidad. Ese afecto bien fuerte me deja ver, al menos por un instante, algo así como un sendero por el que caminar. Esas horas que pasan conmigo, buscándome en la penumbra y acompañándome a dar unos pasos, me encienden. Sus corazones llenos de esperanzas y miedos parecidos a los míos son faros, porque, aunque esté más sola que nunca en esta lucha, me siento más contenida de lo que soy capaz de expresar.
Y así, ya sea que transite por un océano de incertidumbres o un bosque de miedos, sigo adelante. Medio sola porque sé que este es mi recorrido y medio acompañada porque, si hay algo que no te quita el cáncer, que parece que te quiere sacar todo, es el amor.
Es más, en un intento de ver el vaso mitad lleno, podríamos decir que es una enfermedad que provoca una empatía tremenda. Hay muchas enfermedades horribles, pero el cáncer es particularmente popular. Todos le tenemos miedo. Además, nadie sabe bien cómo escapársele. A eso hay que sumar ese factor de que quizás te mueras o quizás no. Entonces, las personas que te quieren no saben cuánto más vas a estar por acá y esa posibilidad de despedirnos o esa necesidad de retenernos suele venir acompañada de un montón de amor.
Mi papá se enfermó de cáncer un año antes: eso unió a mi familia. Después seguí yo, la más chica de cinco hermanos y la única mujer. Los dos extremos de la familia se tambalean y todos, como pueden, hacen malabares para que nada se caiga, para que sigamos en pie, y para que el domingo tengamos un asado y algunas risas. Mi mamá directamente pasó los límites de lo esperable en amor y fortaleza. “Pili” se quedó firme al lado mío y juntas inventamos una vida agradable en un contexto hostil. Acompañar a alguien enfermo no es tarea sencilla, y ella mostró una incondicionalidad y fortaleza increíbles. Mis amigos la escoltan un paso atrás. Ellos siempre están para darme ánimos cuando los necesito, para escucharme cuando no doy más, para ayudarme cuando yo no puedo sola o para mimarme solo porque sí. Hasta gente que no conocía antes de enfermarme o conocía muy poco se acercó llena de afecto. El cariño sincero de un enfermero o un médico, las palabras de algún desconocido o el regreso de algún viejo amigo. El amor nunca faltó y esa fue mi mejor terapia.
El mundo está lleno de odio y resentimientos. Hay muchas formas de vivir y morir bajo las injusticias de este planeta: guerras, pobreza, asesinatos, torturas, violencia y, claro, enfermedades. Yo hace más de un año que lo único que recibo es amor y antes también. Siempre estuve entre los afortunados de este planeta, nunca me faltó nada, ni material ni de otra naturaleza. Aunque no pueda evitar sentir que no me merezco esta enfermedad y aunque la sufra todos los días, no diría que me vida fue injusta. Lo que me hace una afortunada entre muchos, porque la mayoría de las vidas sí lo son. Y aunque no me cure, tuve la oportunidad de ver el amor en todas sus expresiones y eso es muy hermoso.
Por último, el cáncer es posibilidad. Antes de enfermarme mi vida tenía un rumbo, estaba yendo hacia algún lado. Queriendo ir ahí o no, todo se movía. El cáncer me obligó a pararme y a replantearme todo.

Mi vida, como nunca antes, está en juego. Eso me obliga a pensar en todo lo que hice y lo que me queda por hacer; en los años que viví y en cómo lo hice. En las personas que me rodean, en las decisiones que tomé y en lo que simplemente dejé que sucediera. Todo está en juego ahora: mi pasado me puso acá, con estas debilidades y fortalezas, en el futuro está la meta y ahora más que nunca me doy cuenta de que yo tengo que decidir cómo quiero llegar ahí (que no es lo mismo que decir cuándo).
Aunque lo primero que sentimos cuando tenemos cáncer es que la vida se nos escapa, que perdemos el control de ella, esto no es del todo verdadero. Lo que dábamos por sentado, la vida, ahora está en tela de juicio. Y eso no es malo porque, dándola por sentado, nos olvidamos de muchas cosas, relegamos sueños y postergamos las cosas que realmente importan. Al enfermarte, esta realidad se impone y te ves obligado a reacomodar tus prioridades.

Yo aprendí que lo más importante que tengo no es lo que hice en mi vida, sino con quién lo hice. Si esta es mi última mano, no voy a dejar ni un libro, ni un árbol, ni un hijo (sí muchos textos, plantitas y un gato); pero sí voy a dejar a un montón de personas que quise de todo corazón, y que me quisieron y esa es mi mejor herencia y consuelo. Si me voy de este planeta tan injusto y hermoso a la vez, van a seguir habitándolo personas que tengan el amor como estandarte. Personas que sonrían porque es un día de sol en invierno, porque el vino está realmente rico o porque el mar es simplemente hermoso.
Pero todavía no me fui y vivo con la gratitud de haberme dado cuenta.(dx)
Un audiovisual realizado por Lucía Palenzuela potencia esta crónica de Graciela Colombres Garmendia.
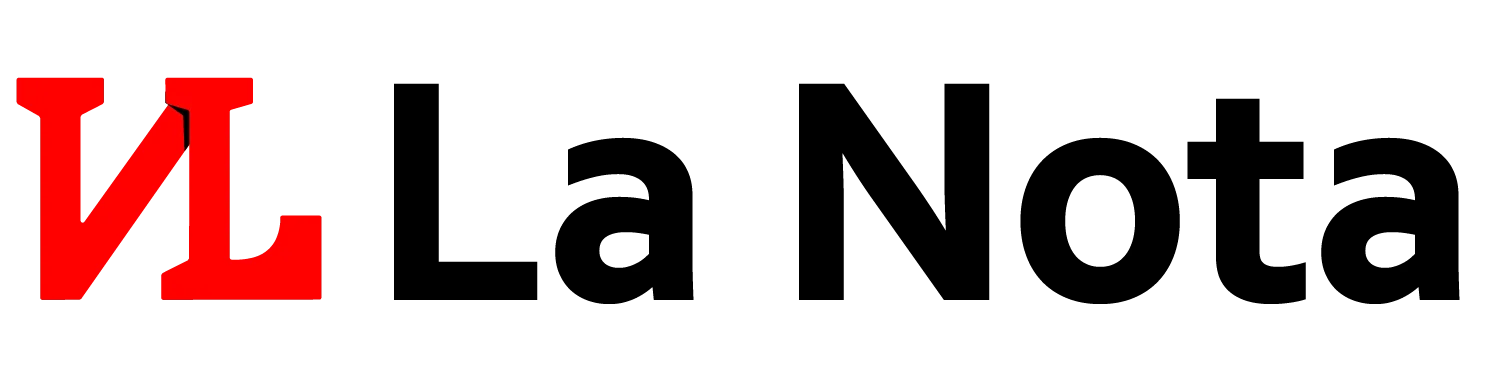






Deja tu comentario