Lucha universitaria: viaje a través del tiempo hacia la toma del 2013
En un contexto de violencia de género y desigualdad en la universidad, el movimiento estudiantil del 2013 se levantó para exigir justicia y una educación verdaderamente pública. Hoy, al igual que entonces, la toma de las facultades recuerda que la lucha en defensa de la universidad pública sigue más vigente que nunca.
28 de agosto, 2013.
Vivo en barrio sur y curso el tercer año de mi carrera en filosofía. Nunca me gustó la mañana. Me preparo café para llevar y me despierto al ritmo de la música que regala cada baldosa floja de la cuadra, mientras los pájaros cantan desde los naranjos. Camino rápido para no perderme el bondi y hago siempre la misma pregunta: ¿me lleva hasta la facultad?. No sé si le hablo al chofer o a los pasajeros, pero siempre me responde un rostro nuevo y yo me dispongo a esperar el cambio en monedas. Es una mañana cualquiera con dos materias seguidas, me desocupo cerca del mediodía.
Cuando salgo de clases, veo un grupo que empieza a congregarse en el mástil de la entrada de la facultad de Filo. Ojalá pudiera decir que me acerqué por alguna noble convicción, pero en ese entonces yo no tenía idea qué era una convicción. Lo intuía en el rock que acompañaba mi vida de estudiante. La música me dejaba mensajes que yo aún no descifraba.
Estaba por volver a mi casa cuando escuché estas palabras salir de un megáfono: abuso sexual.
Me acerqué para saber más. La violencia hacia las mujeres era un tema que me interpelaba profundamente pero jamás se tocaba en clases. El movimiento feminista empezaba recién a visibilizarse, mi amiga integraba un colectivo y yo observaba cómo crecía la marea, desde la primera fila. No protagonicé ese episodio, pero sí lo conocí y me atravesó como un rayo. Por esos años sostenía un vínculo amoroso teñido de violencia física.
Lo que había comenzando como una trágica historia de amor no correspondido -de esas que a mi me gustaban- se había vuelto una pesadilla que yo correspondía, atrapada en las palabras que no hallaba para salir.
Cada vez eramos más estudiantes alrededor del mástil, el megáfono iba de mano en mano y alguien dijo: que se declare en la provincia la ley de emergencia de violencia sexual, doméstica y de género. Dos alumnas de la universidad habían sido abusadas sexualmente, con tres semanas de diferencia, dentro del predio universitario. Las noticias ponían en duda la veracidad de las víctimas, para variar, y la inoperancia de las autoridades nos movilizaron para llevar el reclamo a la calle, junto con estudiantes de la facultad de Psicología. La consigna era clara: ponerle el cuerpo a la violencia. Así comenzó todo.

De repente estaba sentada sobre el asfalto caliente de una avenida, con mi compañera al lado, pegadas como si fuéramos una sola y rodeada de rostros desconocidos. Nosotras solo escuchábamos. Se hablaba de presupuesto, reglamentar leyes, y se recorrían todas las estructuras políticas, sin excepción: Consejo Superior, gremios docentes, Centro de Estudiantes, el Rectorado… desde Cerisola hasta Alperovich.
Escribíamos juntos el entramado del poder que enfrentaríamos. Con palabras, buscábamos el lugar exacto donde cabía el reclamo. Todo era susceptible de ser revisado al punto tal que nuestras asambleas llevarían el nombre de ‘intergalácticas’. El destino del movimiento estudiantil que se estaba formando no estaba claro pero teníamos la certeza de estar en movimiento y con eso alcanzaba. Nos habíamos encontrado todos en la misma parada diciendo hartos. Fue entonces que abandonamos el primero del singular para empezar a usar el tercero del plural: nosotros, hartos.
La Toma empezó con un puñado de estudiantes que no formábamos parte de ninguna agrupación, pero nos gustaba la política y empezamos a discutirla, primero sobre género, y después sobre la universidad. Teníamos asambleas autoconvocadas todos los días, y ese año aprendí cuanto implica la función de convocar. Cómo se pone el cuerpo ante lo que se convoca.
Conocí la palabra que se toma del discurso del compañero, el mensaje que se teje y cómo se lo teje. Aprendí a pasar la palabra como se pasa un megáfono. Muchos descubrimos que no estábamos despolitizados, solamente no nos habíamos juntado.
La ‘representatividad’ en democracia ya empezaba a mostrar sus fisuras y se volvía un tema de reflexión filosófica para pensar las dificultades de la política contemporánea. El cuerpo estudiantil empezó a reunirse en asambleas por carrera para transmitir el mensaje que, cada día, sumaba más consignas. Las que más resonaron fueron: boleto estudiantil gratuito y rehabilitación del comedor estudiantil (cerrado durante la última dictadura militar).
Cuando el movimiento tomó forma, le quitamos al Centro de Estudiantes la conducción y los representantes por carrera empezamos a conducir una facultad tomada. Tomada no es parada y gran parte de la lucha se nos iría demostrándolo.
La toma se terminó después de dos meses que se vivieron como dos años. El ciclo lectivo pasó como pasan los nombres de las autoridades universitarias. Pero nosotros nos quedamos, nunca nos fuimos. Ese movimiento estudiantil habitó la facultad y el trayecto universitario de una forma distinta, abonando la tierra sobre la que se cultivarían las nuevas generaciones.
La fuerza radica en juntarse porque parece que, al final, el tiempo sí pone a cada cosa en su lugar, pero nos tiene que encontrar en movimiento. Cumpliendo la función que la historia nos demanda porque la educación no nace pública. Pública se hace, y eso no se vende. Se defiende.
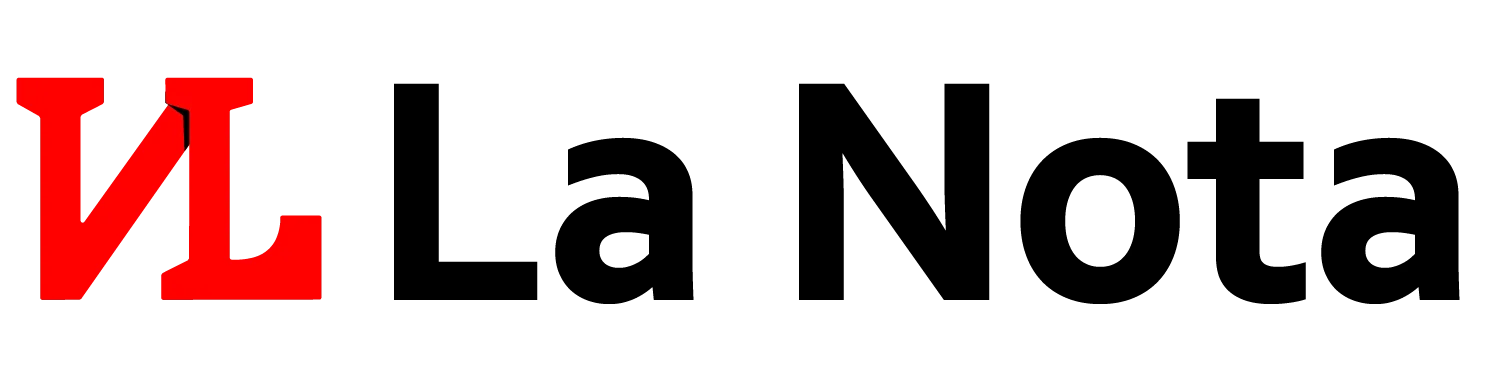






Deja tu comentario