Lecturas de fin de semana: El secreto que esconden las sombras
Este relato fue editado en el taller personalizado de construcción de obra Marea Emocional.
Sabrina Ruiz
Rivera, Uruguay
Es la primera vez que recorro el lugar sin formar fila. Los pasillos son blancos y muy largos. El olor a alcohol mezclado con hierro está impregnado en mi ropa y en mi boca. Jamás voy a poder quitármelo. No escucho gritos. Camino en puntillas y absorbo el frío de la blanca baldosa que, en su recorrido, me hormiguea el cuerpo. Escucho pasos. Entro a la primera habitación que veo abierta y aplasto la puerta con mi cuerpo. Me convierto en un ovillo tembloroso, esperando que quienquiera que sea siga su camino y no me encuentre.
En mi mente empiezan a vagar recuerdos de una vida que se me antoja lejana. ¿Era la brisa la que entraba silbando por las rendijas? ¿o era el maremoto de ideas el que me hacía temblar por las noches? Nunca voy a poder escapar de las sombras, tengo miedo de saber qué hay más allá de los altos muros, de lo que mis ojos pueden ver. Mi pensamiento es una gotera solitaria que me atormenta haciendo incómoda mi estadía en todos lados. Soy una espectadora de mi propia vida, algo está mal en mí. La soledad no deja de buscarme, pero nunca viene sola. La calma no es mi amiga. Solo la vertiginosa impaciencia me muestra el camino. Mi cuerpo está atado a la tierra, mientras mi mente se ríe de la gravedad. Quiero poder volar sin estas alas de cuervo, sentir la caricia del viento susurrándome que todo va a estar bien. Estoy lejos de ser libre.
Aún se escuchan ruidos afuera, no es seguro salir.
Es uno de los pocos días donde el sol brilla para nosotros, los olvidados de la sociedad. Como una hilera de dientes manchados de café, salimos uno detrás del otro. Mejor obedecer, si no el castigo va a ser duro; toco distraída el remiendo de mi mameluco marrón, justo sobre las costillas. Algunas veces lo logro, otras le doy las manos a las sombras. Estoy tan tensa, que el nudo en la garganta no deja paso al oxígeno. No tengo elección, hay que salir, no podemos quedarnos adentro. La creencia de ser dueña de mi vida es fantasmal.
Cuando el ocaso se funde con nosotros, entre gritos de ellos y susurros nuestros, nos devuelven a nuestra helada existencia. Adentro, en un fugaz destello, un rostro anónimo se ancla en mis pupilas, tan fuerte que, por un momento, su luz aplasta mis sombras. Inhalo varias veces, quiero entender qué es lo diferente.
Las lágrimas no me caen, solo me nublan la vista, empañando mi visión del desconocido. Uso todas mis fuerzas para abrir la compuerta de mi alma sin lograrlo. Camino por la habitación como una leona enjaulada. Rujo una y otra vez. Al cabo de unos segundos, la oscuridad me atrapa y pierdo el conocimiento.
Me despierto sola en una pequeña habitación. Hay un cuadro adornando la estancia: un hombre clavado en una cruz. Estoy acostada en una camilla, tapada hasta el pecho por una gruesa sábana beige desteñida. El ventilador gira juzgándome y hace un chirrido mientras se bambolea. Recorro el espacio con la vista. Trato de mover mis extremidades y me descubro atada. Forcejeo para levantarme, es inútil.
Siento el cuerpo como un piano de cola. Giro mi cabeza hacia atrás lo más qué puedo y un calambre me asalta, haciéndome volver a la posición inicial. Hay algo al lado de la puerta. Vuelvo a girar, ahora al otro lado, y lo veo. Un antiguo libro descansa en una biblioteca olvidada. Ocupa el último estante, recostado sobre una revista roja. No sé si la cubierta es marrón o es efecto del polvo. No recuerdo la última vez que tuve uno en mis manos. El deseo de leer se apodera de mí.
Escucho pasos y voces fuertes afuera. Cierro los ojos cuando el picaporte gira. La oscuridad se vuelve más densa y me hace saber que alguien se acerca. El aroma a jabón cítrico se cuela por mi nariz, atándose a mi cerebro. Su respiración choca contra mi rostro. Me remuevo al notar sus movimientos. Levanta la sábana y abro los ojos. Con sus dedos hábiles me desata. Me habla, pero mi mente es pura interferencia. No sé cómo ni dónde, pero es el hombre de mi visión.
Como un antílope recién nacido me aferro a su brazo y me acompaña al cuarto. Intento alejarme un poco, pero él intensifica su agarre. Bajo la mirada. Me hago más lenta, tengo los pies pesados. En su rostro, ni una mueca; solo sigue contando cosas sobre él. Su nombre es Klaus y es nuevo en este trabajo. La puerta del 204 se cierra tras de mí y me quedo parada, soy un géiser que no sabe qué hacer. Me siento en la cama, aprieto con los dedos el colchón hasta que mis yemas se ponen blancas. No sé qué es real y qué no, solo sé que a la gente como yo no le pasan cosas buenas.
Es otro día. Los rayos del sol entran y me despiertan. Aquí me entero del paso del tiempo no solo por el sol y la luna, sino también porque las pastillas y la comida vienen dos veces. Me arreglo el pelo y me paso las manos por la cara, intentando estar presentable. En cualquier momento el timbre de salida va a sonar. Escucho el clac de la llave en la cerradura. Mi corazón se detiene. La puerta se abre, pero, es otro enfermero. Desilusionada, me acerco para que me dé los remedios. Con los ojos inyectados me gruñe que las tome rápido. Lo hago con un movimiento de mi brazo derecho y después le muestro la otra mano vacía en busca del vaso con agua.
Por pura maldad, aleja el vaso. Yo me estiro, pero no llego. Necesito agua. Estoy atragantada y de los ojos me caen lágrimas. Relamiéndose los labios, me aplasta contra la pared. Deposita su peso contra mi cuerpo y su olor a alcohol disfrazado con colonia me hace subir la bilis. Toso tan fuerte, que varias cabezas giran en nuestra dirección. Él se aparta y me entrega el agua. Tomo rápido hasta que el líquido ameniza mi malestar. Mientras, me doy golpes en el pecho para bajar las pastillas. Me limpio la cara con el dorso de las manos para meterme en el tren de circo del pasillo.
El sol me ciega. Hago sombra en los ojos con una mano y huyo hacia el banco más alejado, el de color verde, escondido tras el rosal. Me siento con la espalda recostada y las manos descansando una en cada pierna. Mi mirada se pierde en el horizonte en un intento de silenciar la ebullición de mi cabeza. El sonido de los pájaros, las chicharras y el viento en los árboles me serenan. Vuelvo en mí con un aroma conocido. Miro a Klaus, y su sonrisa dibuja una mueca en la mía. Se sienta a mi lado y hablamos un buen rato. Le digo que quiero un libro, sigo con deseos de lectura. “Para la próxima”, me dice. Mis voces me piden no confiar y me dan duros golpes desde adentro. Klaus se va y yo me quedo dándole vueltas a qué representa él en mi vida. Las horas aúllan como lobas en celo y se pierden entre nuestras memorias erráticas. Se nos termina el tiempo para estar afuera y entramos.
En la soledad de mi habitación soy presa de mis fantasmas. Cuando el timbre de salida suena, casi caigo de la cama. Me levanto rápido y miro por la ventana. No hay amenaza de lluvia, por eso nos dejan salir. Las otras enfermedades (como la gripe, alergias o cualquier tipo de virus) son costosas. Eso no es bueno para el negocio. Si te contagiás, para equilibrar, te recortan la comida, las duchas o las salidas.
En el patio intento apagar mi mente, disfrutando del viento en mi pelo crespo, mareándolo de un lado a otro, colándose por mi gruesa ropa desgastada. El ruido de hojas secas quiebra mi atención, me hago pequeña. Espero que nadie me note, pero escucho su voz y la tensión acumulada en mi cuerpo baja desde mis hombros a mis pies hasta enraizarme con el suelo. Klaus se acomoda a mi derecha y siento su calor trenzarse con el mío. Deposita con cuidado un libro sobre mis piernas. Me venzo ante la pequeña cubierta roja que ahora duerme en mi regazo.
Antes de tocar el libro, me arrepiento y con mis manos solo aprieto mi camisa gris. Klaus me agarra las muñecas, con dedos de pianista, y me las pone sobre la tapa. La presión contra mi piel de dos serpientes envueltas en un bastón alado, de plata, en su anular, me reclama. Noto sus brazos dorados. El contraste es evidente entre mi piel enfermiza y su vigor marcado por el sol.
Devuelvo mi atención al objeto. Lo miro hoja por hoja con corazón de maratonista. Una sonrisa cristaliza mis ojos. Le pido que me lea. Lo hace tan calmado y con placer, que las sombras se esconden asustadas. Me recuesto en el banco, cierro los ojos y disfruto. La lluvia empieza sin aviso rompiendo la magia. Empieza el descontrol y los cuidadores no pueden entrarnos a nosotros, las gallinas degolladas del patio. Me quedo parada sintiendo la lluvia en busca de afecto, pero de un empujón, como cardúmenes, entramos todos.
En la habitación me da un ataque de nervios, lo inducen las voces, estoy aturdida en el juego de mis propias sombras. En un ciclo de dolor, pierdo la noción de tiempo y espacio y corro sin norte golpeándome. Cuando despierto, son las 9 p.m. y las lágrimas ya no quieren jugar conmigo. Soy una espectadora del tren fantasma de mis convulsiones.
—Verónica —me susurra al oído, y mi nombre jamás vuelve a significar lo mismo.
Estoy otra vez en la salita donde nos calman. Klaus está conmigo, me limpia la cara y las manos con una gasa húmeda. Me venda el codo con suavidad, me recoge el pelo y me ayuda a sentarme. El gusto a carne cruda de conejo está atrincherado en mis papilas. Me saco el algodón de la boca y con la lengua siento los puntos donde antes había un diente. Las costillas, la cabeza, la boca y las piernas están teñidas con colores podridos. Me duelen. Lloro y le digo que mis sombras quieren hacerle daño. Responde que no pueden, si yo no las dejo.
Me lleva al cuarto, apoyada en su brazo firme. Una vez adentro, abre mi mano, me deposita dos bolitas y la cierra. Su cercanía me recorre como lava. Me pide que tome las pastillas esa misma noche y que no le diga a nadie. Lo hago sin dudar.
Cuando me despierto, es extraño, siento el olor a Klaus en mi cama, en mi ropa, en toda la habitación.
Pasan los días, despertándome esperanzada. Si el sonido bravucón del timbre, que retumba en mi cuarto, no suena, me dejo empujar por el tobogán de mis sombras, pero Klaus es un salvavidas en los naufragios. Ya tenemos un ritual: yo le cuento sobre mis demonios y él me lee libros. Así mi corazón aplaudió los Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Conocí la venganza, el desprecio y la pasión en el poema “Cumbres Borrascosas” de Sylvia Plath. La maravillosa amistad del niño de pijama a rayas; también las aventuras y dificultades, al pasar por la adolescencia, de cuatro hermanas en Mujercitas y tantas otras más. Él me deja ser libre. Estar cerca suyo es como vivir en una caja de música, aunque sienta que el estupor de la danza esconde secretos, ansias y desvelos.
—Su tropiezo fue el primer error que le hizo querer renunciar a su sueño —me lee y de un golpe cierra el libro—. Lo siento, no puedo seguir. Necesito encargarme de algunos asuntos, no quiero, pero es necesario.
Me quedo sola, sentada y escondida. Mi cuerpo empieza a temblar, tengo dolores en el abdomen. Quiero volver a la seguridad de mi cuarto.
Sin querer dejo de notar cuántos días han pasado. La incomodidad aumenta y nada me alivia. Me siento navegando en una tormenta. Los mareos y las sombras no paran de insinuarse. Paso la mayor parte del tiempo confundida. Cuando suena el timbre de salida, no tengo ánimo para levantarme. De las dos comidas, hago solo una. Uso la poca fuerza de mi cuerpo blando solo para ir al baño. Tengo los pies entumecidos y el sudor frío cargado de náuseas.
Los malos pensamientos me asaltan. No veo a Klaus y no entiendo el por qué. ¿Sabrá él de mi condición? Y si sabe, ¿por qué no viene a ayudarme? Está claro que no le intereso. Quizás yo sea una historia más que contar a sus amigos. Solo pienso en la muerte y en dejar de sentir este agujero negro en mi pecho lleno de arena movediza. Cierro los ojos. Me entrego al murmullo de mis voces.
Dos enfermeros me llevan al médico, soy una bolsa de papas. El frío de la camilla se clava en mi piel. Solo los remordimientos, el olor a alcohol y yo compartimos la estancia. La vida me dio otra oportunidad para sentirme feliz y la arruiné. Es demasiado tarde para aprender a rezar, pero lo hago de todas formas.
Siento el calor de una mano. No lo veo, pero el perfume de Klaus es inconfundible Vuelve para ayudarme. Levanta mi cabeza con cuidado y me acerca el vaso con agua a los labios.
—Tragaste varias pastillas para dormir…
Siento cómo sus dedos pasean por mi frente, dibujando viejas cicatrices. A pesar del sueño, mantengo los ojos abiertos y veo su rostro, esa cara blanca con ojos de águila ambarinos que jamás quiero olvidar. Le devuelvo una sonrisa, aprieto su brazo y me pierdo en la oscuridad. Sigo aturdida.
Me hago un ovillo más pequeño y busco de dónde proviene el ruido. A mi izquierda, una ventana es azotada por el viento y llora. Me levanto rápido y la cierro. Vuelvo a la puerta y, con la oreja pegada, escucho. La abro apenas y miro por la rendija para ver si alguien viene. Salgo y la tranco despacio.
Tengo que irme a mi cuarto pero, como un caballo de carrera, sigo mis instintos y continúo recorriendo hasta depararme con el eco de una voz. Entro a otra habitación, sigilosa, y me escondo detrás de un estante al lado de la salida. La sala no tiene nada más que la cama, una mesa con cosas de metal, una luz redonda y grande que ilumina todo. Hay un señor canoso de lentes que examina a alguien con un aparato cerca de su boca.
Una convulsión me arquea el cuerpo cuando lo escucho leer el informe y vómito hasta que me sale una baba verde y amarga. Me incorporo cuando el hombre sale y me acerco a la mujer que se quedó allí. Muevo la sábana que tapa su rostro, y vuelvo a vomitar.
INFORME DE DEFUNCIÓN
Nombre del fallecido: Verónica Keppler.
Edad: 30 años.
Género: mujer.
Etnia: caucásica.
Color de ojos: marrones.
Cabello: castaño oscuro y crespo.
Tatuajes: ninguno.
Análisis toxicológico: Se detectaron altos niveles de Ketamina y Opioides en el sistema de la fallecida, indicando niveles altos de intoxicación.
Causa de la muerte: Hemorragia postaborto. Se produce la expulsión completa del tejido embrionario. Útero de tamaño normal y bien contraído con cérvix cerrado. La fallecida transitaba la semana catorce de gestación.
Hora aproximada de muerte: Se estima en las 9 p.m.
Fecha: 09/11/2020
Firma: Dr. Hans Maciel, director de Hospital Psiquiátrico SER.
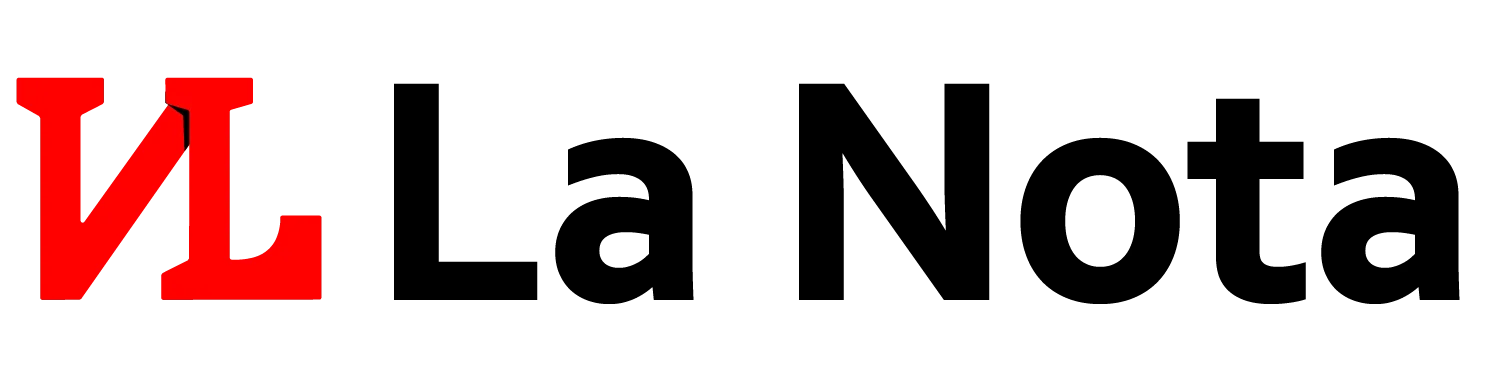






Deja tu comentario