Lecturas de fin de semana: ¿Cómo se quita el olor a mandarina?
Este texto fue elaborado en el taller “Narrar los cuerpos” de Marea Emocional, en el año 2023. Y editado para publicarse el #8M. La literatura, pensada como acto de comunicación, ha sido elegido por muchas víctimas de violencia de género como único medio para pedir reparación histórica a una y mil vidas; el espacio para nombrar los monstruos que nos habitan; y un grito imborrable en la memoria cultural.
Carolina Blanco
Tucumán

Los mocasines se están descosiendo otra vez. Siente el fresquito en el dedo gordo y la media blanca que sube hasta las rodillas un poco húmeda. El viento frío sube y se cuela entre la campera y el delantal. En la parada del colectivo nunca da el sol, aunque de poco sirve uno que no calienta nada. El gigante rojo se asoma por la vía y ella saca las manos de sus axilas para buscar un abono perdido entre las carpetas. Casi puede escuchar a su mamá diciéndole mil veces que no lo largue suelto en la mochila.
Sube y se abre paso entre los cuerpos abrigados y transpirados, se queda donde puede mantener el equilibrio, agarrada de una sola mano. Pone la mochila entre las piernas y deja colgando el auricular que no anda, tratando en vano que se sostenga entre la ropa. El mp3 se demora una cuadra en apagarse, mientras, se resigna a la idea de llegar a la parada del barrio sentada. Toca el timbre mientras enrolla el cable y lo guarda en el bolsillo de la campera. Se acuerda que tiene una mandarina en el otro bolsillo y piensa que puede amortiguar el hambre antes de almorzar.
Baja y, cuando intenta cruzar, una moto negra le corta el paso, el tipo a través del casco le dice que le quiere preguntar algo. Ella le sonríe. Es un hombre grande que nunca vió, piensa que debe tener la edad de su papá y estará perdido en el barrio. Se baja de la moto y le pide que suban a la vereda, ella espera que le pregunte por alguna calle cercana, de lo contrario no tendria idea de dar indicaciones. La pistola y la indicación de subir a la moto se asoman prácticamente al mismo tiempo. Ilusa le entrega su celular suponiendo que el deseo es material, pero él sigue apuntando con la misma instrucción. Siente como su aro izquierdo le raspa el cuello y cede ante la fricción de ese casco puesto a la fuerza. Su cuerpo está paralizado por el miedo. Con la presion del agarre bruto en el brazo busca una cara conocida, pero la calle ha entrado en pausa casi al mismo tiempo que el resto de su vida.
Nunca se había subido a una moto y ahora solo puede sentir el cañón frío pegado en el muslo impidiéndole bajarse.
El barrio se vuelve extraño, solo hay descampados y construcciones abandonadas, como si en ese instante se hubiera desatado un pequeño apocalipsis que acabó con todos, menos con ella y el dueño del arma.
No sabe cuánto tiempo pasó cuando él, con la misma brusquedad, le ordena bajarse y entrar en una construcción gris. Después la empuja a un espacio sin ventanas que promete un baño, con caños, sin azulejos, con tierra y escombros. Ella siente el cuerpo se le escapó. Solo puede quedarse parada mientras unos dedos gordos con piel rasposa le levantan el delantal de la escuela y pelean con el cierre de un short gris demasiado viejo. La agarra del moño blanco de su cabeza y la obliga a arrodillarse en las piedras que calan sus rodillas como mil agujas. Intenta meter la carne blanda en su boca cerrada por su mandibula trabada. La acciona con el cañón frío en la sien y el gatillo suena dentro de su cabeza, pero el sonido no se hace bala. Saca la carne fofa, envuelta en baba, la empuja y ahora se clavan las agujas en las palmas de las manos. Los golpes. La fricción. La impotencia. Con el cañón en los omoplatos el cuerpo sigue la orden de ponerse de pie y girar. La media blanca se tiñe de rojo en donde le deja espacio la tierra. Los dedos rasposos intentan entrar en la carne rosada sin éxito y asoman una lengua caliente, con dientes, que comen la carne viva.
Los ojos inundados de lágrimas no pueden dar crédito de lo que sucedió, pero es el arma la que está en el suelo. Las manos ahora tienen tierra, sangre y pelo. La rodilla derecha, con piedras y una nariz incrustada. El short gris que sube más rápido de lo que bajó, pero no se prende. ¡Pendeja de mierda!. Ella corre. No importa dónde, sino hacerlo lo más rápido que puede. El aire frío empieza a calarle el pecho, pero no importa. El estruendo que temió escuchar toda la última hora suena lejos y sin fuerza. No tiene aire, pero no se detiene hasta que el barrio vuelve a ser un lugar conocido. La única suerte es que sabe cómo llegar a casa.
Su mamá lava los platos de espaldas a la puerta cuando entra. La tierra y la sangre se debaten los espacios en su piel y su ropa. Que otra vez tarde, que no sé qué vas a comer, que estoy cansada de ese centro de estudiantes, que te encanta perder el tiempo, que la vida no es así. ¿Cómo es? Si tan solo se diera vuelta para verla… Pero no la mira.
Ella pasa directo al baño. Meteel short gris y la musculosa turquesa en una bolsa negra que encuentra. La campera azul, el delantal y las medias en un fuentón con jabón blanco y Vanish. El cuerpo bajo el agua caliente y con una esponja abre las heridas que no se limpian. Se sienta bajo la ducha y se abraza las rodillas, hasta que no siente la piel. ¿Por qué sonrió? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no se tiró de la moto? ¿Por qué no lo mordió? ¿Por qué no lo golpeó antes? ¿Por qué no levantó el arma y lo mató? ¿Por qué se puso el short si hacía frío temprano?
Años después, después de un ataque de pánico mientras maneja, piensa, agarrada del volante y con la baliza puesta: ¿cuántas veces se puede tener 17 años? Busca una mandarina en su mochila que le salpica en el vidrio de los anteojos. Ya aprendió que si intenta limpiar rápido se ensucia más. En el primer gajo afirma que, desde hace un tiempo, el sol que menos le gusta es este sol triste, que abriga sin quemar.
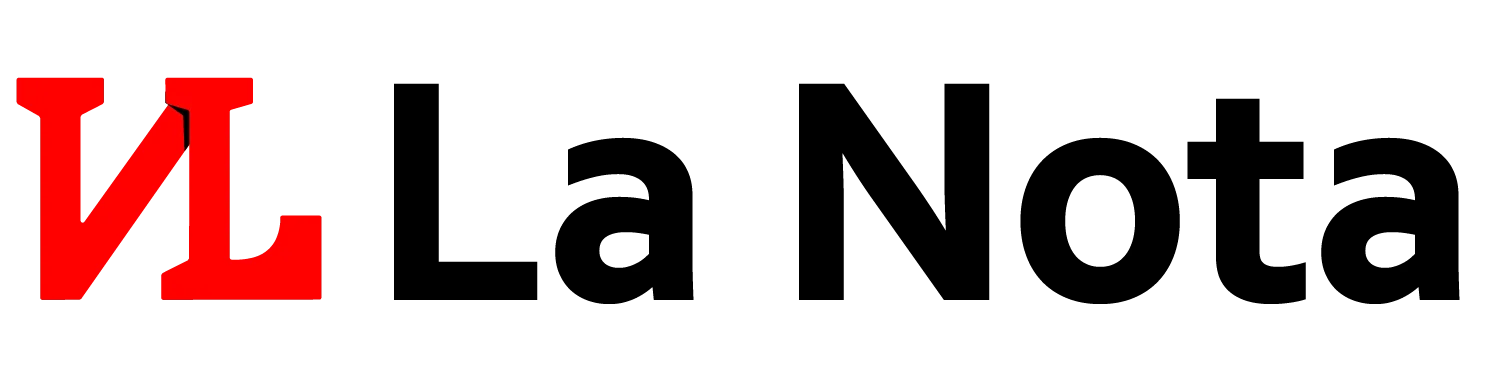






Deja tu comentario